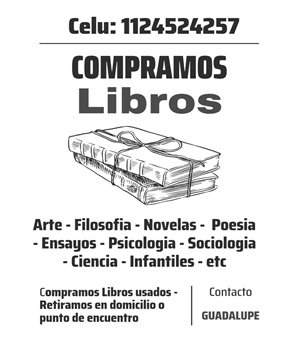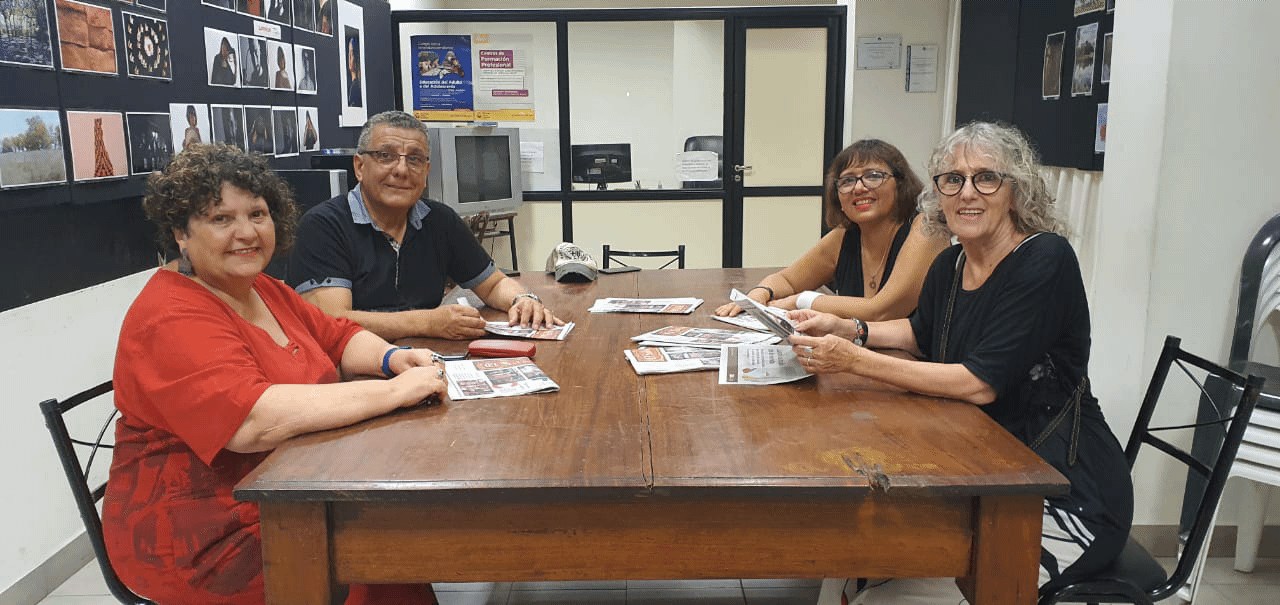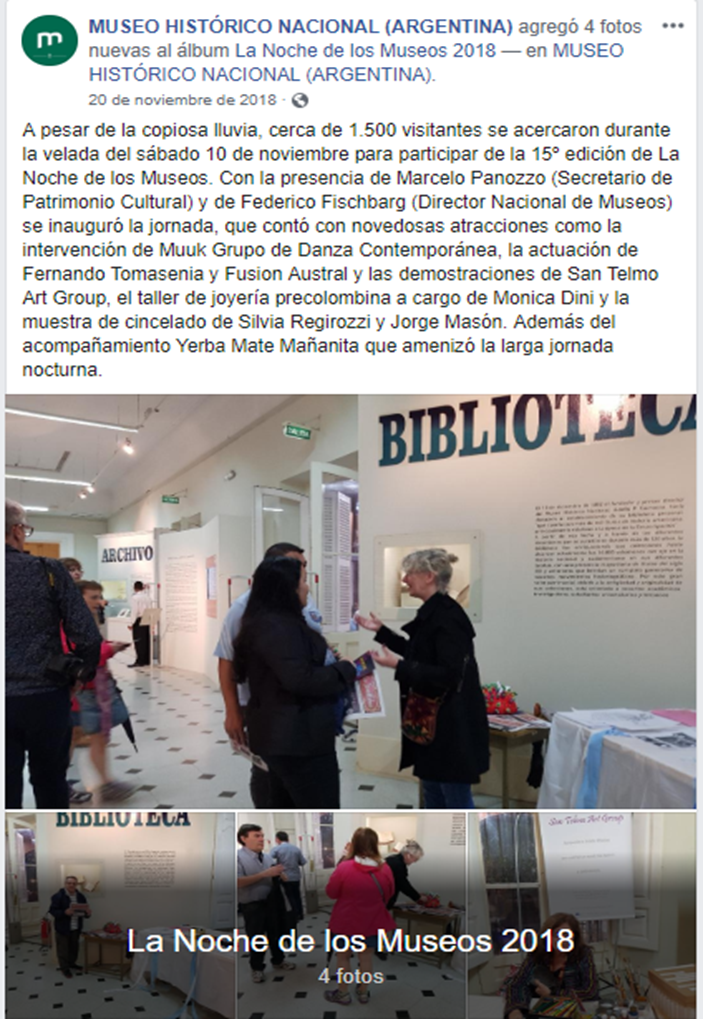La voz de los parches
En el corazón de San Telmo, en la placita Dorrego, en la esquina de Bethlem y Defensa, otro 1º de enero, cuando la noche empieza a caer sobre la ciudad hay tres o cuatro morenos, que se abrazan y se besan al encontrarse. Parece que fueran viejos conocidos que no se ven desde hace mucho tiempo. Dos de ellos llevan tambores, de esos que se tocan en el candombe.
noche empieza a caer sobre la ciudad hay tres o cuatro morenos, que se abrazan y se besan al encontrarse. Parece que fueran viejos conocidos que no se ven desde hace mucho tiempo. Dos de ellos llevan tambores, de esos que se tocan en el candombe.
La noche sigue arrimándose y más gente sigue llegando. Hombres, mujeres y niños. Todos repiten la ceremonia del abrazo y el beso. Abrazos efusivos, de hermano, llenos de alegría por el reencuentro.
Un borracho anda entre ellos, tratando de caer simpático a todo el mundo que va acercándose. Ellos, los morenos de los tambores, casi no le prestan atención. No están allí para hablar con borrachines molestos. Están para otra cosa.
Según van llegando más y más morenos, mulatos, blancos y rubios, con sus mujeres e hijos, se va levantando un bullicio plagado de risas, de gritos y conversaciones inaudibles.
Primero fueron dos tambores, pero ya son más de cien. Cada uno que llega lo va ubicando sobre el adoquinado de la calle, en formación. Lo dejan para ir a saludar y vuelven sobre él para tocarlo, hacerlo sonar, ajustar sus clavijas, templar los parches.
Hay algunas diosas de ébano, que han llegado con sus niños y esposos. Mujeres bellas, cimbreantes, llenas de ritmo y sabor. Ninguna lleva maquillajes, solo llegan así, como son en la vida real. Sencillas, pero de una belleza alegre y divertida. Los morenos, gordos y flacos, comienzan a caminar, con algún nerviosismo. Las voces empiezan a elevarse por sobre el bullicio general.
Algo esperan. Una hora señalada, que ignoro, está acercándose. Los tambores formados, aguardando que llegue una señal, un llamado. Aquí y allá, algunos, intentan un repique. Se detienen. No ha llegado la voz de mando.
Hay un negro, hombre grande, gordo, vestido con sencillez, que tiene un tambor enorme y casi tan gordo como él. Está muy activo, ansioso, lleno de fervor. Mira para aquí, mira para allá, habla con uno, habla con otro. Otro negro, mucho más que el anterior, no cesa de afinar su tambor, lo palpa, lo hace sonar, lo ajusta y ensaya un ta ta ta tata, que se repite. No hay eco. Nadie se suma. Todos esperan. El aire se pone denso. Aquí y allá otros repiques se oyen, sin recibir respuesta. Algunos beben cerveza, otros fuman, otros conversan, pero ninguno deja de mirar los tambores alineados sobre el adoquinado. Las palmas suenan tímidamente, pero se detienen.
Ya son las 21, noche cerrada, con una media luna blanca en un cielo negro. El grupo entero empieza a moverse, a caminar con nerviosismo. Algunos gritan cosas, otros gesticulan y muchos más se hacen los distraídos, siguen saludándose con los que llegan y siguen llegando y siguen saludándose.
No sé en qué momento -me debo haber distraído un instante- el negro gordo está ahora con su tambor, pintado a franjas rojas y amarillas, parado en el medio de la callecita. Con el piano colgando, empieza a golpearlo en la panza, sobre la madera, con un resonante ta ta ta tata. Como un avispero revuelto, los tambores empiezan a colgarse de los hombros y a repetir, en letanía: ta ta ta tata. El negro más negro, lleno de fervor, se cuelga su repique. Un muchacho blanco y flaco hace sonar su chico.
Se van formando. Los tamboriles y las reinas de belleza. Los gordos y los flacos, los jóvenes y los viejos, los niños y las abuelas. Todos, como llamados por una voz secreta, que no escuché. El piano marca un redoble y cada cuerda empieza a responder. Hay un llamado, profundo. De sonido oscuro, y demandante. El repique eleva su son de tenor y varios chicos replican, con afilada voz. En un abrir y cerrar de ojos todos los que estaban diseminados por la placita están alrededor de los tambores.
Palos y manos. Cueros y maderas. Palmas y danzas. Caderas y sonrisas. Miradas de aprobación. Así, de la nada o desde un mundo invisible, llegó la ansiada orden. Ta ta ta tata. Ta ta ta tata. Ta ta ta tata.
Todos miran al gordo del piano. Y él, lleno de poder, marca el comienzo.
Borocotó borocotó borocotó borocotó chaschás.
Como un ejército perfectamente entrenado, con un solo objetivo, ajustados a la orden, sueltan una nube de manos y golpes de palos sobre los parches brillosos. Una bola de sonido, de energía, de vibración se eleva sobre el grupo de cuarenta tambores. No hay un solo piano, ni un solo repique, ni un solo chico, pero todos obedecen a los que están adelante, los capitanes que guían a la tropa.
El general, el gordo del piano entra en éxtasis y lanza una andanada de golpes, marcando y guiando, proponiendo y esperando la respuesta.
Me tiembla hasta la ropa, el pecho parece otro de los tantos parches de tambor. Ya no late con el ritmo de mi corazón, sino que resuena con el borocotó borocotó borocotó chaschás. Me ahogo, las lágrimas me vienen a la garganta, me sacude una emoción que no tiene nada de dolorosa, ni de feliz, ni de nada. Es el batir de parches el que me está moviendo por dentro. No produce miedo. Solo es un batir de cueros en mi corazón, en la boca del estómago,
Las mujeres, las más bellas y las más feas, empiezan una danza de ir y venir, de mover las caderas y sacudir los hombros. Embrujan y son embrujadas. Avanzan, se muestran, retroceden, se ocultan y vuelven a avanzar, con desafíos llenos de sensualidad. Una provocación inocente, lejana.
Cualquiera que haya llegado a la placita Dorrego con su tambor y su danza, está absorbido por esa maraña de cueros y de pieles. Sudorosos van. Alegres vienen. Les llenan el alma las lágrimas de los libertos de Ansina y Cuareim (barrios de Montevideo, cuna de las dos vertientes musicales del candombe). Dos barrios, una Nación. La Nación del candombe.
¿Desde cuándo estarán invocando los orígenes de su Nación, de su raza, de su pasión? Un hilo invisible los ata. Un alma revive. Un ritmo común late: borocotó borocotó borocotó chaschás, borocotó borocotó borocotó chaschás.
Luis Tinti/Foto: Sebas Miguel