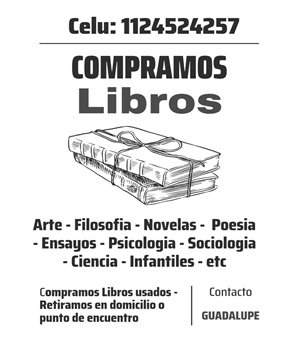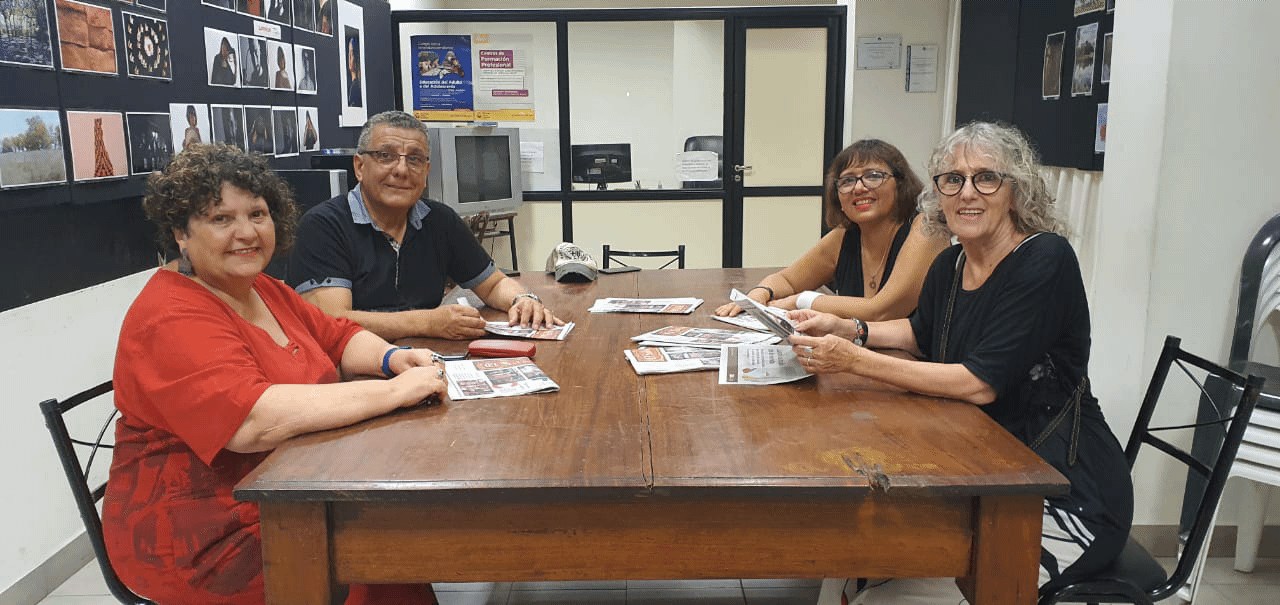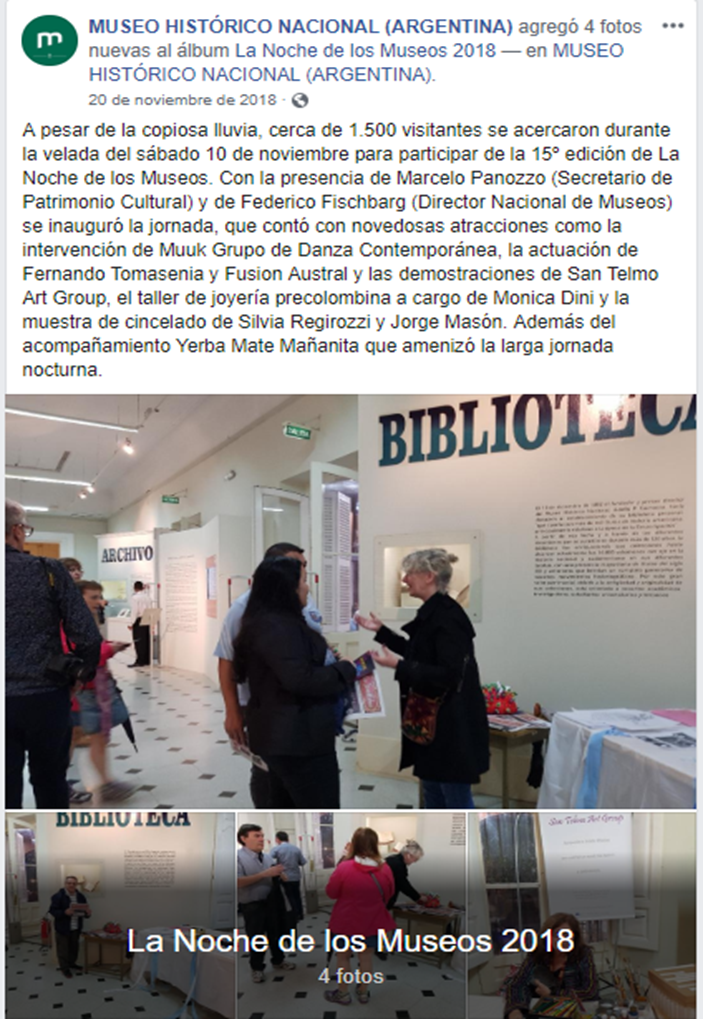Una lata llena de recuerdos
Esa tarde de otoño llegó hasta la casa, hizo girar la llave y con esfuerzo logró abrir la puerta, la manito de bronce, el llamador que tantas veces anunció su llegada ya no estaba.
Caminó por la casa, vacía y silenciosa, la empresa de mudanzas ya había retirado todo lo que durante años la ocupaba, pero aún los recuerdos recorrían los cuartos y Mario oía las voces de sus ocupantes, percibía los olores y rememoraba los juegos de cuando era un chico y visitaba la casa de sus abuelos.
Durante años la casa estuvo cerrada, los trámites se fueron alargando con la sucesiva muerte de sus tías y, recientemente, la de su madre. Ahora, él era el único propietario y el destino de ese lugar estaba en sus manos.
Su vida actual, tranquila después de años de viajes que lo llevaron a él y a su familia a vivir en varios países, merecía el sosiego que necesita la madurez.
Abrió las puertas del balcón del comedor y en la vereda de enfrente la casa de Julio, su amigo de la infancia, ya no estaba. Un anodino edificio de propiedad horizontal ocupaba su lugar y no pudo dejar de pensar que la casa de sus abuelos tendría, pronto, el mismo destino.
Siguió recorriendo los cuartos, el dormitorio principal, el de sus tías, usado cuando eran chicas y por último el de su bisabuelo Ambrosio, un genovés que llegó a Buenos Aires en 1882. Como era de esperar la habitación también estaba vacía y, al igual que en las demás, las marcas de los muebles y de los cuadros dejadas en las paredes, hacían más evidente su ausencia.
Pero para su sorpresa, cuando sus ojos se acostumbraron a la tenue luz que entraba por la ventana descubrió en el suelo una lata, tal vez dejada por los peones al considerarla sin valor. Su memoria dio, al instante, un salto atrás hacia los años en que de chico su bisabuelo le contaba historias del pasado.
Una tarde de verano, durante las largas vacaciones del colegio, Don Ambrosio abrió una lata en la que guardaba papeles, algunas cartas y fotos ya amarillas; es preciso decirlo, una ya vieja lata de Bizcochos Canale. Con cuidado buscó dentro de la lata y, luego de alisarlo con suma delicadeza, le mostró el recibo de su primer sueldo, que le pagaron por ser aprendiz en la panadería que José Canale había abierto en el año 1875, en la esquina de Defensa y Cochabamba. Aprendió el oficio y se ganó la confianza del propietario, no solamente por ser muy buen empleado, sino -además- por haber nacido ambos en el mismo pueblo, una garantía que hubo de afianzar con su trabajo.
Lamentablemente José Canale murió en el año 1900, muy joven, tan solo tenía cuarenta años.
Cuando la panadería creció -gracias al esfuerzo de Blanca Vacaro, su viuda y Amadeo, uno de sus cinco hijos-, la excelente calidad de sus productos impulsó la necesidad de expandir la empresa. Es así que se instalaron en un predio de la avenida Martín García 320 y construyeron un edificio frente al Parque Lezama.
Ambrosio llevaba a Mario a jugar al parque y aprovechaba la ocasión para comprar, en el sector de ventas, los famosos bizcochos; nunca se olvidaba de aclararle a Mario que fueron la gran creación de Amadeo. .
Cuando se casó se instaló en el barrio, en dos piezas de un inquilinato; años después se mudó a la casa en donde pasó el resto de su vida y que, en los años cincuenta, pudo comprar con gran esfuerzo.
Mario vio que en la lata quedaban algunas fotos de su abuela, de sus hijas y una de él con su bisabuelo tomada en el Parque Lezama por el fotógrafo de la plaza, en la que se veía, al fondo, la silueta de la Fábrica Canale y no por casualidad, pensó Mario, sino por decisión de Ambrosio.
Llevó la lata a su casa y volvió a mirar el contenido, el recibo de sueldo, las fotos y entendió el mensaje de su bisabuelo.
La casa no se demolió. Renovada, es ahora su nuevo hogar y la lata de Bizcochos Canale puede ser vista por todos los que la visitan.
Eduardo Vázquez