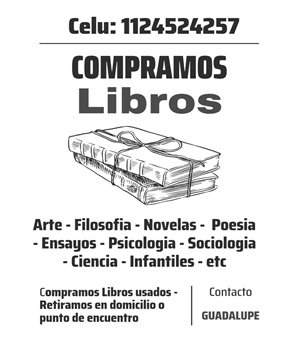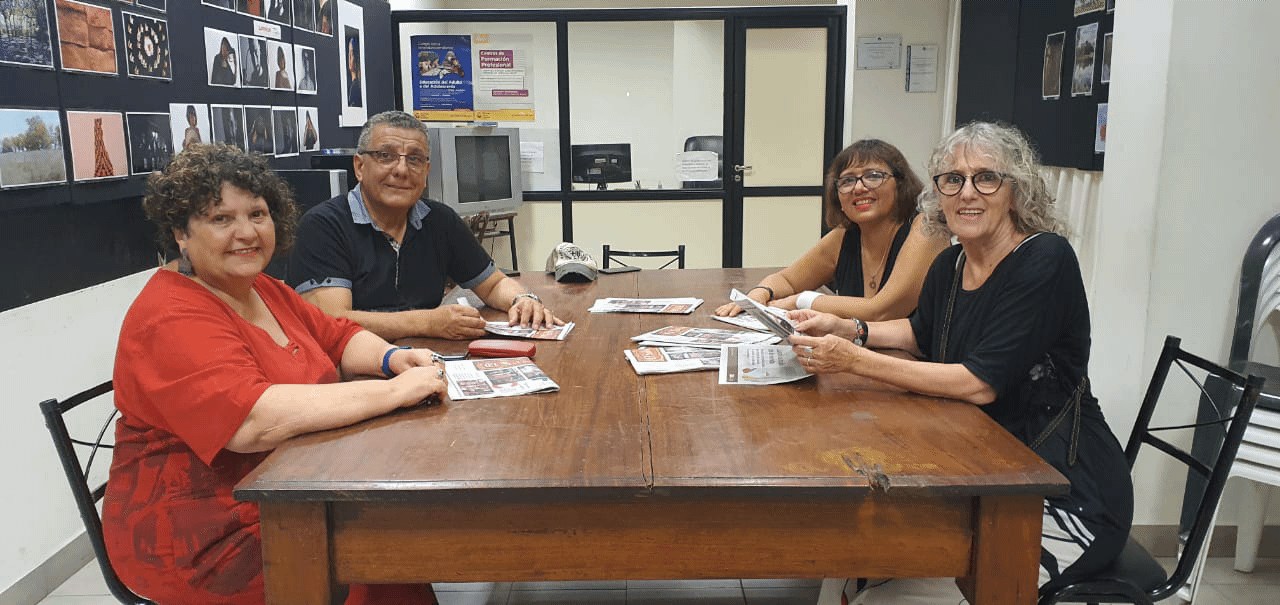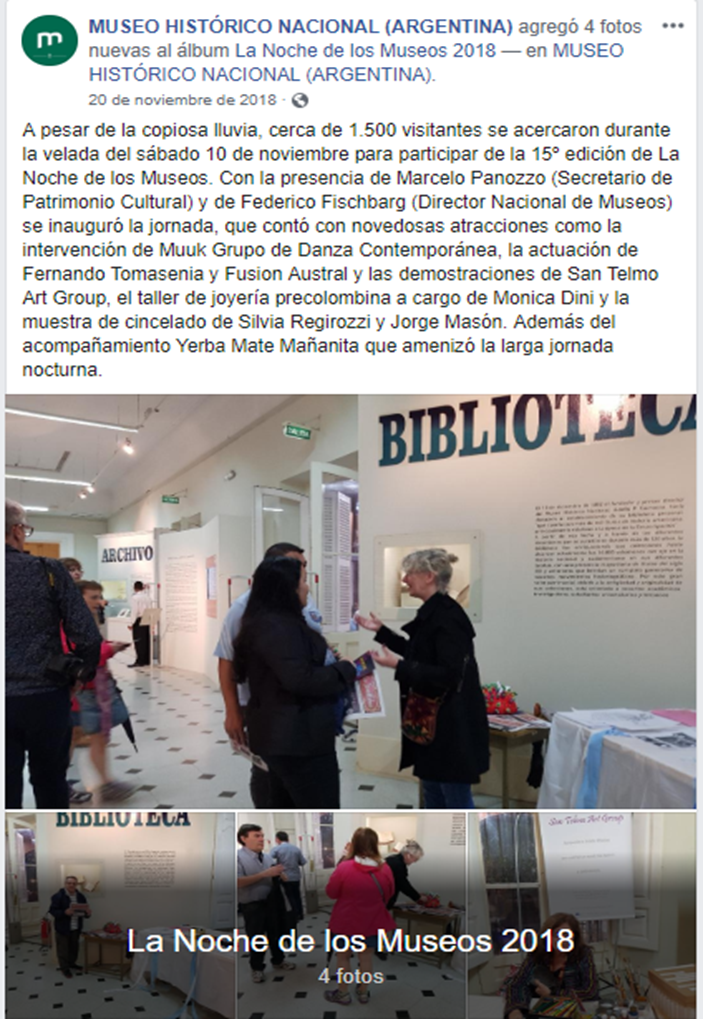Un cínico, su violín y una historia de amor en San Telmo
Mirada de cóndor en celo, gesto hosco, parada encorvada por una fatalidad pretérita.
Hernán Oliva era un dromómano, alguien que no puede vivir en una casa, un perro de la calle como Diógenes el griego.
Vivió su “última situación de calle” en San Telmo, entre las mesas de “Los Maestros” y las de la pizzería “Tío Felipe” de la calle Balcarce y al lado del Canto al Trabajo, todos escenarios ocasionales donde recogía las monedas en la boca de su violín. Así terminaba sus noches después de tocar, como una estrella, en el Viejo Almacén.
Fue un errante también como músico: donde capitanea el saxofón, tocaba jazz con un violín y con un violín hacía tango, donde manda el bandoneón.
Había nacido el 4 de julio de 1913, en un puerto de piratas, en Valparaíso, Chile. “El primer juguete que tuve fue un violín chiquitito, salvado de un incendio. Allí empezó todo”. Su padre, corredor de bolsa y aficionado a los burros, lo echó de la casa cuando lo vio con el violín.
En la calle, bastó que escuchara un disco de Joe Venuti para saber que el jazz sería su camino. Y el violín y la calle, su destino de dromómano y cínico.
Cínico –cinos (perro en griego)- era el filósofo de la antigua Grecia que, para hacer filosofía, “nada debía tener”. Los cínicos serán los “perros de la calle” y Diógenes su líder.
En los años treinta, Hernán Oliva llega a Mendoza con su violín como todo equipaje. Duerme en la calle y se ofrece en Radio Cuyo como intérprete de jazz pero, para aceptarlo, le piden una prueba: que toque un tango. Con “Alma de bohemio” consigue su primer trabajo y marca su destino.
Llega a Buenos Aires en los años cuarenta. Silbaba por la noche, vagando como un perro. Luis Davagnino lo escucha, lo aloja en su casa y le consigue trabajo en Radio Belgrano como violinista de Betty Caruso y Fanny Loy. Luego, en la orquesta de René Cóspito, hace los bailables de la Radio y el té en Gath y Chaves.
Hacia 1944, ingresa a los Cotton Pickers y con Tito Alberti y José Finkel, formarán la Jazz Casino en la boite La Chaumiere, donde va a cruzarse con el gran Enrique “Mono” Villegas. “Enrique, para mí, fue toda una escuela. Si uno no aprendía con él, no aprendía más”’, decía con toda la ternura que podía.
Con el “Mono” en piano, David Washington en trompeta y el inglés Phillips en saxo, Hernán Oliva encontró su razón de ser como músico, hasta que Oscar Alemán, otro gran cínico, llegó a “la manada”. Juntos armaron un conjunto de Hot Jazz, donde el concepto estilístico de Oscar fue como “anillo al dedo” para la expresión de Oliva en el violín. Juntos se potenciaban: con Oscar Alemán, Hernán llegó a su máxima expresión.
Fueron años de gloria y de elevación musical para ambos, pero los dos eran perros difíciles. “… Nos agarramos a trompadas una noche en Punta del Este, porque al Alemán se le ocurrió decir ante el público que él era lo más genial de la orquesta y no lo aguanté”. No debemos olvidar que un cínico, si es necesario, recurre a la violencia para defender sus ideas. Oliva se fue del quinteto y de un sólido ingreso diario, para actuar por las propinas en el restaurante El Caballito Blanco, tocando lo que viniera.
“El violín requiere práctica constante, porque la gente está esperando que uno se equivoque y no voy a darles el gusto” decía el cínico Hernán Oliva. “Mi mayor estímulo, cuando toco, es que la gente me escuche, que no hable”. Por ello, más de una vez terminó a las trompadas cuando alguien hacía ruido. “Cuando toco no pienso en nada ni en nadie, solo pienso que las notas tienen que salir al aire con ideas nuevas”.
Nunca tuvo aspecto de nada. Caminaba mirando hacia abajo, con los cuellos de las camisas sucios y el estuche del violín entreverado en la mano como si se tratara de un cuchillo vengador. Siempre vivió al día, pero eso no le preocupaba; solo quería estar con su violín tocando jazz o algún tango. Tampoco le importaba que fuera en la Richmond o en la mejor sala de París, porque tenía alma de bohemio.
Hernán Oliva, músico y cascarrabias, nunca quiso la gloria. Siempre supo que su violín jazzeaba lindo y también que era uno de los mejores intérpretes de su instrumento. Pero, sobre todo, siempre se empecinó en ser un auténtico olvidado, como buen cínico.
“Siempre me he ganado el peso tocando el violín. Mi economía nunca ha sido buena”. “No ser esclavo de nada ni de nadie”, era la regla. “Un cínico es un hombre que sabe el precio de todo e ignora el valor de nada”, afirmaba Oscar Wilde.
Hernán conoció a Sara, su mujer, en unos carnavales en el club Independiente. Con ella tuvo tres hijos. Pero era un cínico. En 1958 se trepó a un barco que iba a Nueva York para hacer, a bordo, jazz con su violín.
“Me hubiera gustado ir con más frecuencia a Estados Unidos, pero nunca viviría allí, no se escucha tanto el jazz como en Holanda”, donde sostienen que Hernán Oliva fue el mayor violinista de jazz del mundo. Consiguió grabar algunos discos memorables. No se privó de tocar con los mejores músicos ni de frenar conciertos cuando quiso hacerlo.
Siempre dijo que lo suyo era el jazz, aunque actuó muchos años en “El Viejo Almacén”, el templo del tango. Allí lo escuchó Juan Carlos Maquieira, quien lo reunió con Mito García para un disco antológico, con versiones únicas de “Malena”, “El Entrerriano”, “Amurado”, “Silbando”, “María”, “Ninguna”.
Un violín deslumbrante y un piano sereno tocando tangos en una vibración nueva, un lamento con swing, Hernán Oliva estaba inventando, con su instrumento, otra forma de decirlo. Pero era un cínico, nada lo conformaba: “Todavía no me siento identificado con el tango. No se puede tener dos grandes pasiones a la vez, soy músico de jazz”. Sin embargo, compuso “Tristezas del Plata”, un tema único, donde hay dolor y nostalgia, tango con jazz.
Hernán Oliva fue nuestro Diógenes criollo. Diógenes fue el más grande de los Cínicos: Cuentan que cuando el poderoso Alejandro Magno quiso complacerlo y le ofreció lo que él quisiera de cualquiera de sus reinos, Diógenes respondió que solo quería que se corriera porque le tapaba el sol.
La vejez terminó distanciando a Hernán Oliva del mundo e incrementando su costumbre irredenta de exigir socorros monetarios a cuanto transeúnte lo miraba. Cuenta una leyenda, que parece arrancada de un tango, que una de esas noches, en la esquina filosa del Viejo Almacén, Hernán Oliva conoció a una mujer que lo metió en el misterio de los espejos.
Ella tocaba el arpa. Se había formado con los mejores maestros, hasta que un día asediada por deudas innombrables, empeñó su instrumento y asumió una vida de miserias extremas. Trabajaba cuidando el baño del boliche. Ambos eran bichos raros. Los unió la certeza de saber que este mundo no los entendía.
Los dos eran músicos errantes, aunque a ella los fracasos la habían alejado de las cuerdas. Él, en cambio, se emperraba en tocar para vivir: no pensaba en vivir, sino en tocar. Su ceremonia de amor era sencilla, acorde a lo que ambos podían ofrecerse. Cuando al amanecer salían del Viejo Almacén, desayunaban orgiásticamente torres de medialunas inaugurando el día que comenzaba. Una madrugada ella le dijo que su violín todavía temblaba; él acarició el estuche y comprobó que era cierto: lo sacó de su encierro y esa noche, en la puerta del boliche, frente a la mirada fascinada de esa mujer, Hernán Oliva tocó “Dónde estará mi nena esta noche”.
Eran dos viejos locos, dos Insolados, dos fracasos que andaban de noche por las calles de San Telmo. Ella no volvió más al boliche. Hay quien dice que quedó atrapada en los cercos de un manicomio. Él, no sabiendo hacer otra cosa, volvió a su rutina.
Pocos días después, una fría madrugada del 17 de junio de 1988, a los setenta y cinco años, encontraron a Hernán Oliva muerto en la calle, abrazado a su violín.
Texto e ilustración: Horacio “el Indio” Cacciabue