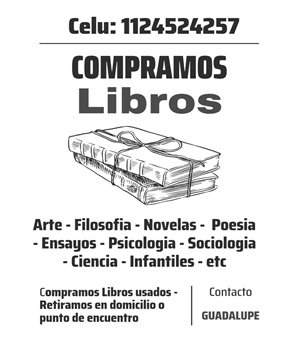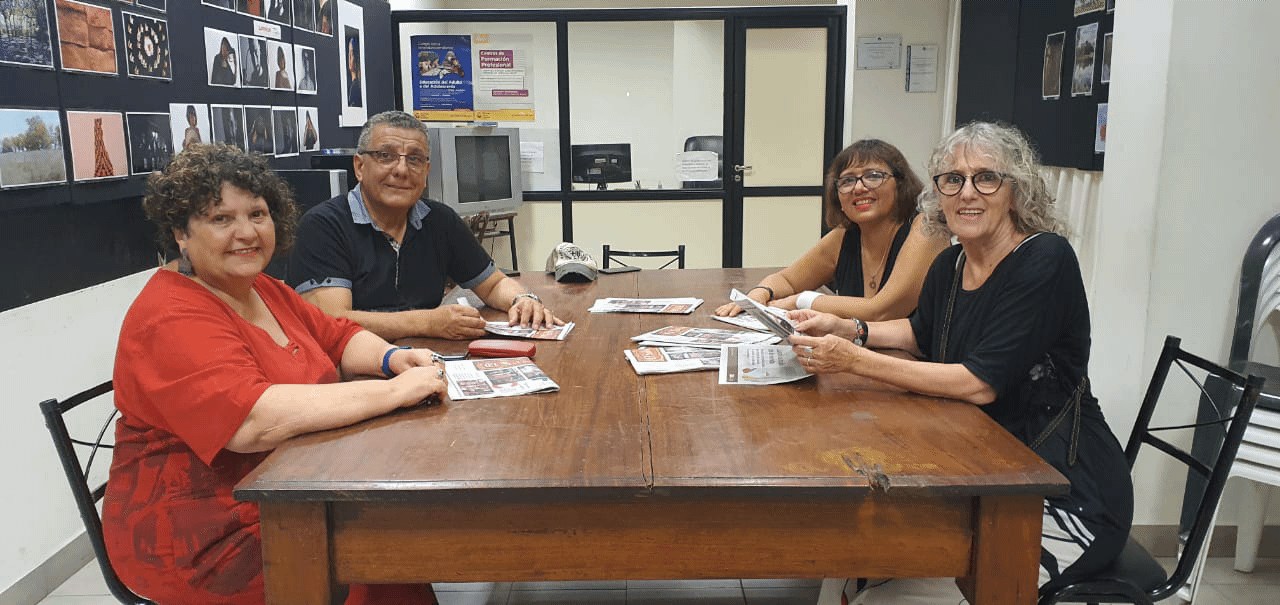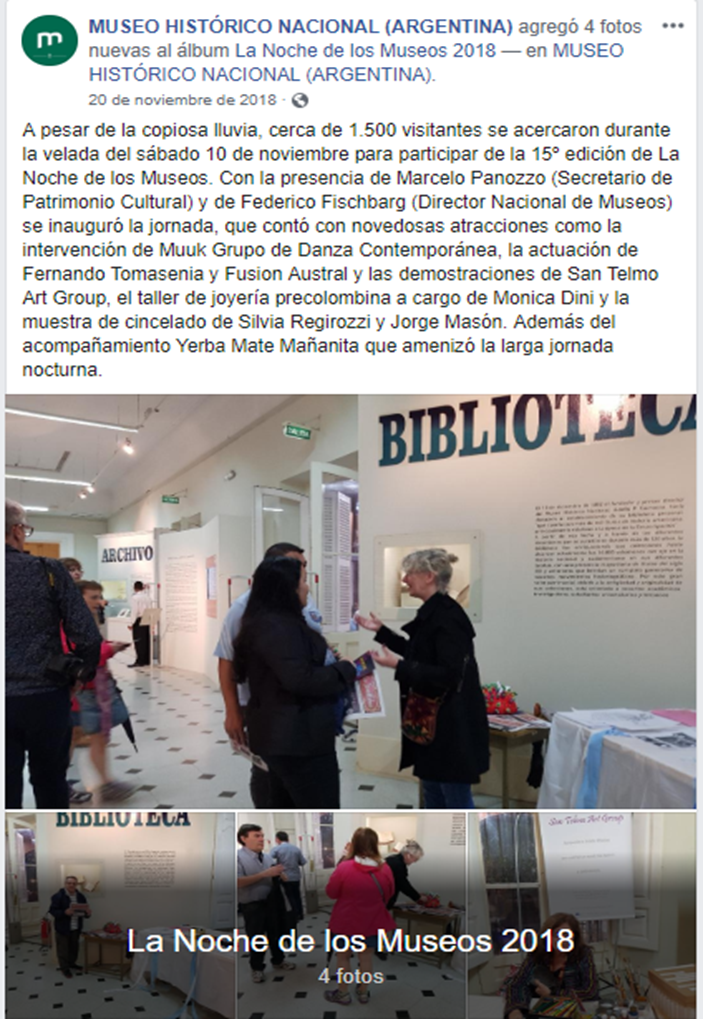Edmundo Rivero / Epicuro
Leonel Edmundo Rivero (Valentín Alsina, 8 de junio de 1911 – Buenos Aires, 18 de enero de 1986).
Alto y cabal, cabellera gastada por el tiempo, manos como patios. Recio como los hombres de antes, prudente y amable como un Epicuro (Epicuro: Filósofo griego, fundador de la filosofía ética, basada en el placer simple y cultor de la amistad).
Lionel era su nombre pero, para el mundo del tango, fue -a secas- Edmundo Rivero (alias “El feo”).
Nació en Nueva Pompeya en la estación Puente Alsina, de la cual su padre era jefe. Allí vivió de pibe en “el misterio de adiós que siembra el tren”. Se afincó en Saavedra, donde se formó en la música clásica, canto y guitarra en el Conservatorio Nacional.
“El canto es una manifestación emocional congénita; me formé con los payadores y las lecciones de la ópera del lied. Schubert, Beethoven, Rossini o Wagner, que pude volcar en el tango”.
Se inicia por boliches y escenarios con su «viola», acompañando películas mudas en los cines del barrio La Mosca en Avellaneda; hasta que un día se animó con el canto y formó un dúo con su hermana Eva.
En 1929 “El feo” llega a la radio. Como guitarrista acompañó a Agustín Magaldi, Nelly Omar, Francisco Amor, al dúo Ocampo-Flores.
En 1937 Edmundo Rivero debuta con la orquesta de Julio de Caro que era “el cenit de la guardia nueva del tango”, pero la cosa no prosperó. Cantaba con voz grave y cavernosa, la gente detenía el baile para escucharlo. “El feo” se tuvo que ir de la orquesta de De Caro para cantar con Humberto Canaro.
Vestía de negro; parecía un personaje del Quijote nacido en la pampa, decía Cátulo Castillo. A su poca agraciada figura se sumaba las enormes manos, que crecían deformes como consecuencia de una acromegalia que sufría.
Nacía la leyenda “del cantor imposible”. Los músicos le apagaban el micrófono y le hacían bromas de mal gusto. Leonel no reaccionaba, se recluyó en el silencio como un epicúreo.
“Abandoné el canto por varios años. Hasta que en el cuarenta y pico, casi de casualidad, me escuchó Horacio Salgán y me contrató para integrar su orquesta”. Era 1946. “Mire, la orquesta es rara, no se le entiende bien, pero el cantor es imposible” le dijo el director de la compañía grabadora. Horacio Salgán disolvía su orquesta. Edmundo Rivero se encerró en el silencio “a esperar un milagro”.
Epicuro sostenía que en el momento que uno cree que todo ha terminado, ese momento será “el principio”.
Cuando nadie lo esperaba Aníbal Troilo convoca a Edmundo Rivero para formar parte de su orquesta, en reemplazo de Alberto Marino. Transcurría 1947. “El Milagro”, con letra de Homero Expósito, será la primera grabación en la orquesta. Pichuco, quien más sabía de cantores, se había enamorado de la voz de Edmundo Rivero.
Era 1948. El Gordo le acercó un poema para que él lo cantara. “Cambié el florando por flotando. En la segunda parte troqué ¨y mi amor y tu ventana¨ por ¨y mi amor en tu ventana¨. Homero Manzi estuvo de acuerdo. Edmundo Rivero conocía el “Sur”, desde que vio la luz por primera vez. Con Aníbal Troilo llegaba a la gloria y con su versión antológica de “La última curda” se hacía ídolo popular.
Era 1950. Inicia su carrera de solista acompañado por guitarras y se transforma en el gran cantor nacional.
Su repertorio fue tan amplio como su registro: desde Discépolo y Celedonio Flores hasta Atahualpa Yupanqui. También incorporó, sin complejos, el temario de Carlos Gardel.
Era 1959. Rivero pudo, por fin, grabar con Horacio Salgán en un disco conceptual dedicado a obras de Enrique Santos Discépolo para la historia del tango.
Era 1960. Con Roberto Grela graban decenas de temas lunfardos; su línea de canto, sobria y depurada, lo lleva a ser convocado entre Jorge Luis Borges y Astor Piazzolla para grabar el poema “El tango”, las milongas “Para las seis cuerdas” y “Jacinto Chiclana”.
Edmundo Rivero tuvo la capacidad de tomar distancia de su propio arte para analizarlo con las categorías de la musicología. Dejó de lado las descripciones impresionistas para referirse al canto en los términos de la fonación, la intensidad respiratoria, la articulación y la coloratura con un gesto político. Acreditaba lo popular a través de la nivelación con lo culto, que plasmó en sus libros: «Una luz de almacén» y «Las voces, Gardel y el tango».
Era 1969. Edmundo Rivero inaugura en San Telmo “El Viejo Almacén”, que será el gran centro del arte popular de la ciudad. Allí desfilaron innumerables figuras y ocurrieron episodios únicos, como escuchar a Joan Manuel Serrat cantar el tango “Fangal” de los hermanos Expósito; escuchar a Rivero acompañado por la orquesta de Osvaldo Pugliese o ver al príncipe de España -Juan Carlos de Borbón- suplicarle al “feo” que le dedicara “Cambalache”.
“Se lo escuchaba en un silencio casi mítico, con sus manos en cruz sobre el pecho; en medio del humo parecía un sacerdote de una religión esotérica”, recordaba Horacio Salas.
Alto y cabal, por las tardes se paraba en la esquina sin ochavas de Independencia y Balcarce y, cordialmente, saludaba a todo aquel que pasaba. Porque Edmundo Rivero era “un inmortal patrimonio del pueblo”.
Texto e ilustración: Horacio “Indio” Cacciabue