¿Sabían que en el Puerto…?
Recuerdos vecinales del viejo Puerto de Buenos Aires antes de ser un barrio exclusivo
Por Isabel Bláser / Hugo Del Pozo
Estoy caminando por el puerto de Buenos Aires. Es otoño y domingo a la mañana, así que imaginarán el placer de ser parte del paisaje entibiado por el sol y el horizonte límpido que se pierde en el Río de la Plata. Este río tan querido por los porteños pero que, aún siendo así, no sabemos cuidarlo ni disfrutar de él, aún hoy.
Recuerdo mi infancia recorriendo el murallón de la costanera, jugando a las escondidas detrás de los árboles y la risa de mis hermanos que se contagiaba uno con otro.

El puerto en la década de los 70 o 80; se aprecian las grúas de descarga en los diques. Foto: Elisa Rigueiro.
Ha cambiado mucho el puerto, no solo en su fisonomía sino en la interacción que había entre él y los vecinos. Hay muchos testigos de este cambio y, por ende, muchas historias. Buceo en mi memoria para recordar y al mismo tiempo estoy interesada por conocer otras vivencias.
Converso con Hugo Del Pozo, oriundo de San Telmo y me dice “que más o menos en el año 1965, a lo largo de la Av. Huergo había un paredón alto y con un grupo de amigos entrábamos al puerto por la calle Estados Unidos para jugar a la pelota. Al acceder a la zona portuaria todo era empedrado y había grandes galpones y montículos de arena y canto rodado. Nosotros nos subíamos hasta el punto más alto y divisábamos el horizonte desde ahí, para después revolcarnos. Entre los galpones armábamos las canchitas donde jugábamos. En realidad tomábamos el puerto “por asalto”, íbamos en grupos de 20 pibes más o menos, a veces caminando otras -todos los que entrábamos- en el Ford T de un vecino amigo. Mis viejos me dejaban, porque sabían que siempre había uno más grande que nos vigilaba y al que nosotros le hacíamos caso porque si no, “cobrábamos”.
Mientras Hugo me cuenta, pienso en todo lo que me perdí por ser mujer y por vivir, en ese entonces, a tres cuadras del Obelisco. Casi le digo que se ponga algo rojo para la envidia, pero no me dio tiempo porque siguió contando que “en la calle Brasil, a la altura de donde ahora está el Casino, había una casa de chapa donde estaba el guarda que cuidaba los elementos del ferrocarril. Esperábamos que durmiera la siesta y le sacábamos la “zorra” (carritos abiertos, cuadrados con 4 ruedas), la poníamos sobre la vía y nos íbamos hasta Belgrano con ella. Claro que cuando nos descubrían los de la Prefectura, nos “chiflaban” con el silbato y “como el miedo no es zonzo” nos escapábamos corriendo. Eso sí, nadie rompía nada, solo hacíamos travesuras”.
Eso me hace pensar cómo cambiaron los tiempos y me río sola (aunque en realidad es una manera de decir) imaginando quién va a dejar hoy ir a su hijo de 12 ó 13 años con un grupo a jugar “por ahí”. Si no los acompaña una mamá o un papá, no van solos.

Las vías del ferrocarril sobre lo que hoy es el Paseo Colón, hacia fines del siglo XIX. Foto: Fundación Histarmar (www.histarmar.com.ar)
A todo esto Hugo, entusiasmado, dice que “por las vías pasaban los trenes cargueros desde la calle Estados Unidos y, cuando los veíamos venir, corríamos todos a treparnos al vagón del cuidador que era el último y nos bajábamos en la Casa Amarilla, si no nos descubrían antes porque entonces salíamos “rajando”. Todavía recuerdo el olor a yerba mate que tenía el vagón carguero”, remata. Se emociona al recordar que muchas veces -al regresar de la travesía-«todos tomábamos la leche en el bar que había en la esquina de Chacabuco y Estados Unidos y mi papá pagaba la cuenta».
Conversando con mi marido, Hugo Lavorano, sobre las vivencias de nuestro vecino me hace acordar que él también “venía con mi papá (Gerardo Lavorano) desde Boedo, donde vivíamos en ese momento, al puerto a pasar el día pescando. Primero buscábamos lombrices atrás de la fábrica de Molinos que quedaba a la altura de la calle Belgrano, las juntábamos en una latita, papá tiraba la línea y pescaba patí y bagres que los llevábamos para que mi mamá los cocinara. A veces íbamos atrás de Retiro donde era Puerto Nuevo, ahí estaban los hidroaviones, pero había unas ratas de agua enormes».
Los pensamientos van y vienen en mi cabeza como un torbellino y por eso recurro a mi hermano, Marcelo Bláser, Despachante de Aduana desde los 18 años (ahora 60), quien -además- recorrió esos lugares porque su trabajo así se lo exigía. Le pregunto qué recuerda de esa época y me cuenta que:” Las grúas altas que están en desuso en la ribera de los Diques 1; 2; 3 y 4 -Dársena Sur y Dársena Norte y Puerto Nuevo- y que parecen enormes jirafas metálicas, hace muchos años funcionaban”. Esas esculturas de hierro cobran vida cuando él recuerda que “el guinchero las operaba desde los controles mecánicos de su «oficina» que era una caseta de madera situada a unos 20m de altura. Allí subía -todas las mañanas- por la escalerilla de metal y se instalaba entre las palancas y botones a esperar a sus clientes. Los empleados de los despachantes de Aduana, cuando tenían lista la documentación de la carga le gritaban – ¡¡¡guinchero!!! y él asomaba su rostro allá arriba, entre los vidrios de la caseta. Acto seguido, se veía que con una de sus manos descolgaba una lata de arvejas vacía sostenida por un piolín de 20m que al llegar a tierra firme debía ser llenada con la propina. Una vez que la lata tenía el dinero, el guinchero recogía el hilo. La lata subía y subía lentamente a cada brazada del hombre y una vez que estaba entre sus manos, mágicamente comenzaba a moverse la pluma gigantesca de la grúa metiendo el gancho de acero en las bodegas del barco”.
Marcelo busca en su mente los recuerdos que ahora sí brotan, porque uno lleva al otro. Entonces compara: “En esa época no se utilizaban contenedores metálicos sino que toda la carga que entraba o salía de las bodegas de los barcos era carga suelta, embalada en atados, cajas, cajones, bolsas, paletas de madera , bobinas o granel. Si uno pasaba por los diques a la mañana o a la tarde de un día hábil podía ver colgando de las plumas enormes bobinas de papel que llegaban de Finlandia para los diarios La Nación, la Prensa, La Razón o cajones grandes y pequeños conteniendo repuestos o maquinarias, como también automóviles pendiendo de las lingas o fajas de algodón”. Y remata sus vivencias contando que “Las vacas vivas eran embarcadas, también, por medio de las grúas. Se les pasaban 2 lingas por debajo de la panza. Allá por los años 1972 ó 73 una vaca se soltó de la linga y cayó al agua del dique. Siempre me acuerdo de ese animal cuando veo el restaurante Siga la Vaca y me imagino el húmedo camino…”.
Cuando recorran el ahora refinado Puerto Madero, seguramente algunos sonreirán frente a la grúa imaginando la latita de la propina izándose hacia el cielo, otros mirarán fijamente el agua de los diques para ver si algún patí quedó rezagado en el río color león o también estarán los que al ver el moderno tren, agudizarán su olfato para sentir ese olor a yerba mate tan característico. La historia de los lugares es la que, definitivamente, los hace únicos.










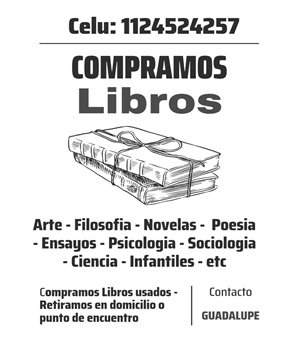






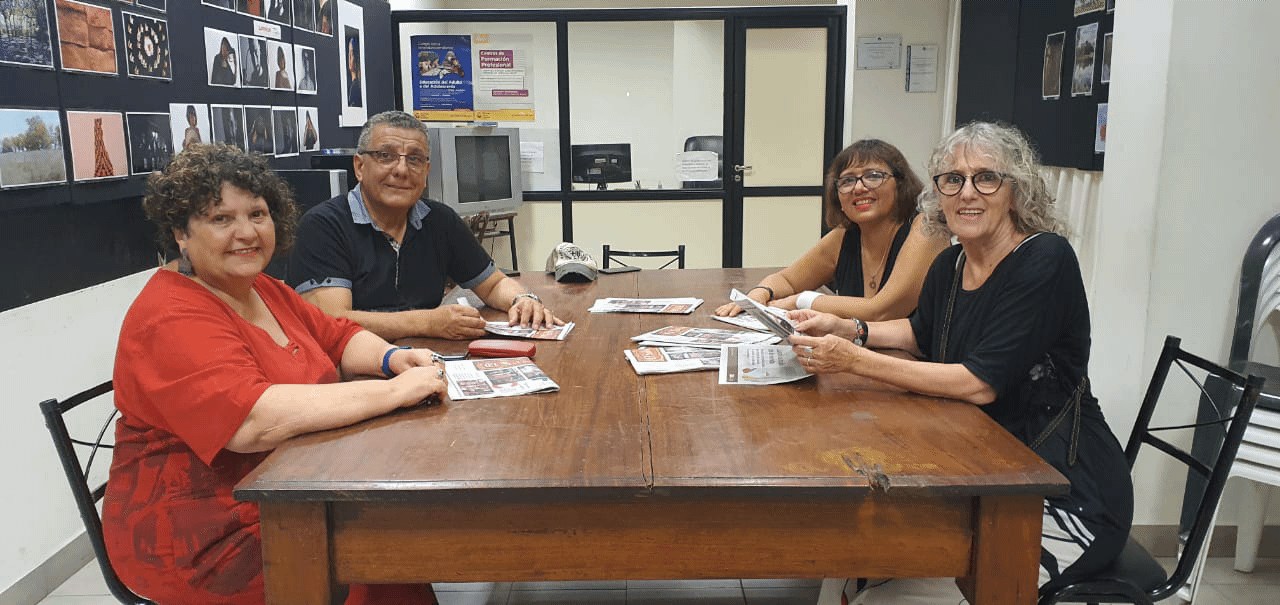



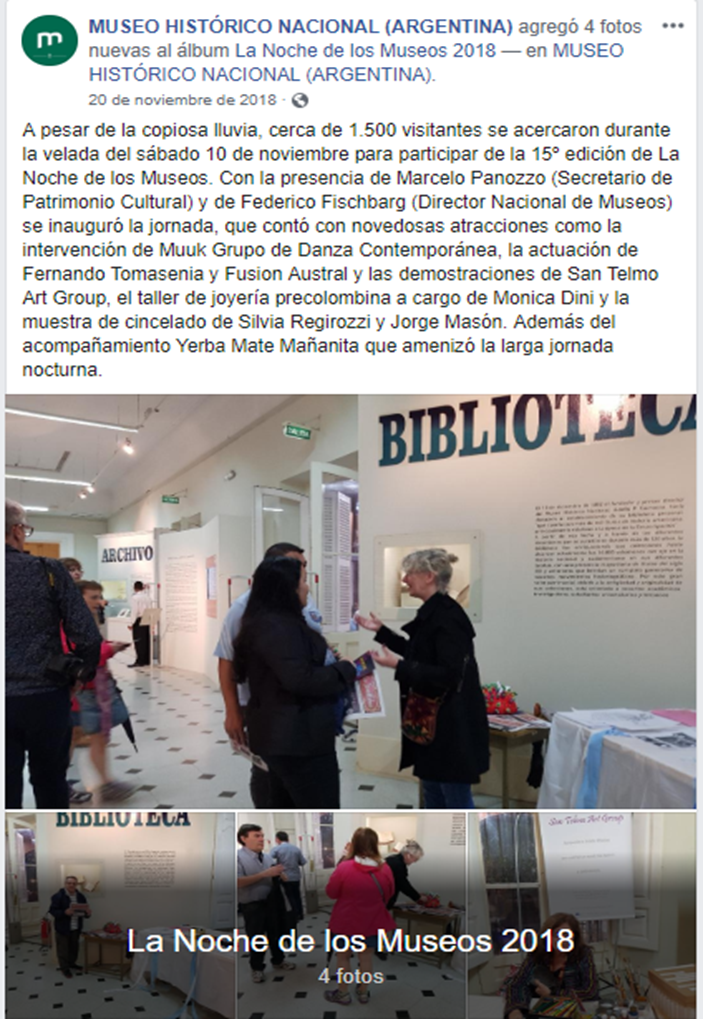


«Cooperativo» el guinchero…