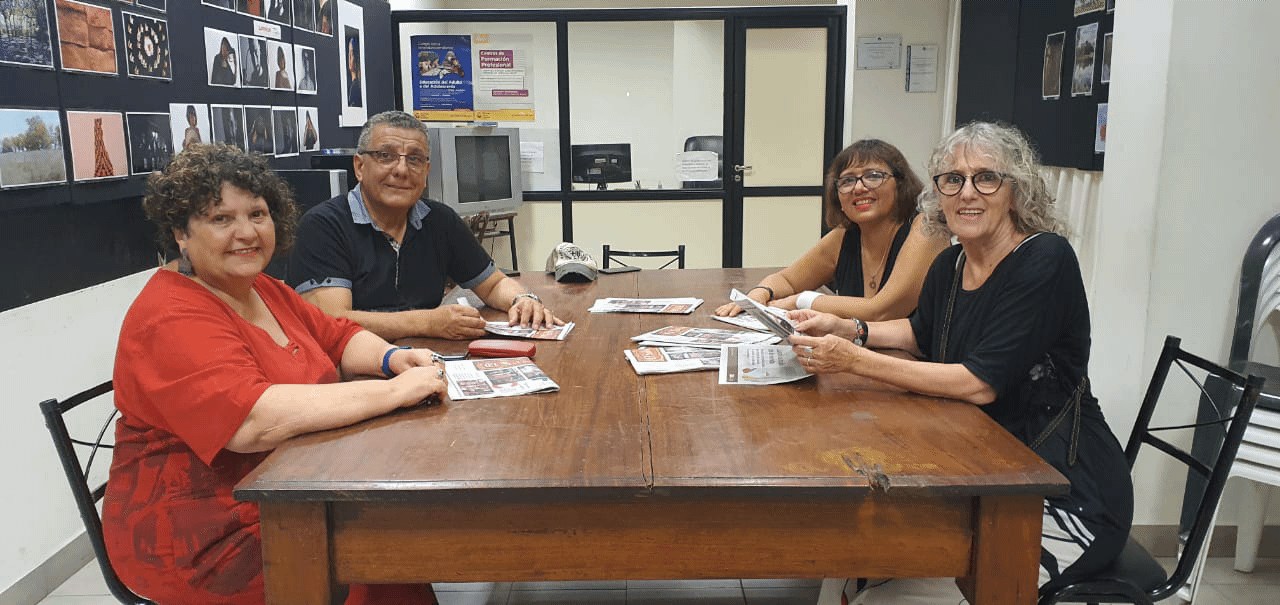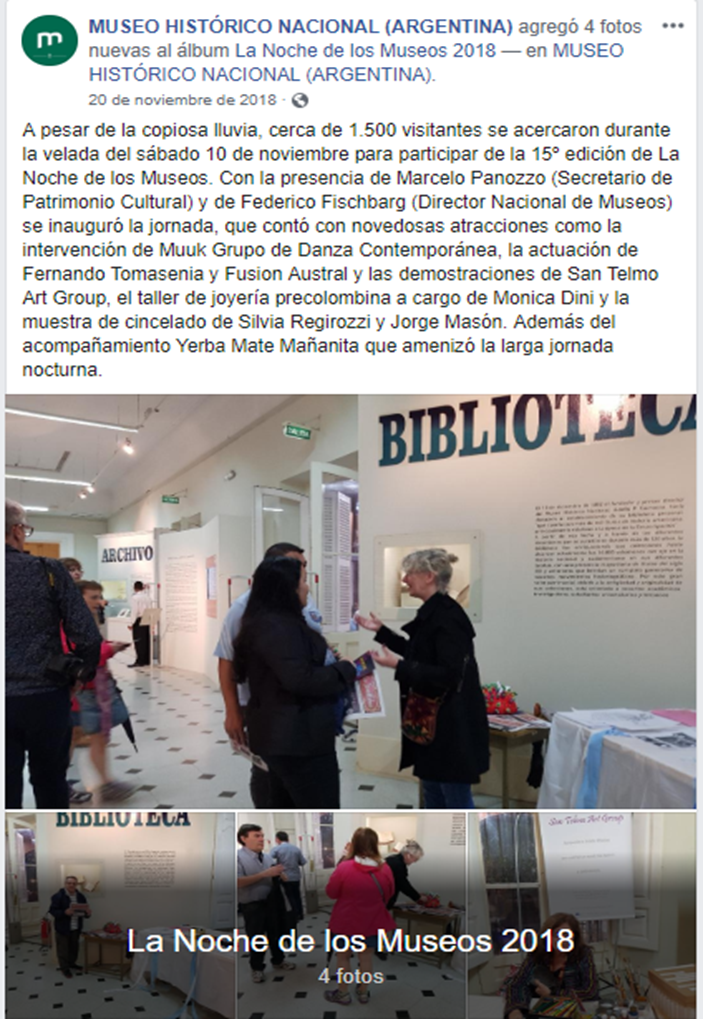Cafés porteños, con derecho de piso
¿Desde cuándo los cafés son parte de la identidad ciudadana? Inseparables del gen porteño, camine su historia sentado a sus buenas mesas.
Chau, chau, adiós.
Las viejas y queridas pulperías vieron marchar en fila a sus parroquianos ante la prohibición de venta de alcohol. Entonces otros espacios de socialización tuvieron su momento de gloria en torno a tales elixires etílicos, también. Por sobre salones de bailes y tabernas, los cafés habrían de abrirse paso para ya nunca partir, ni falta hace que lo digamos ¿Verdad? Sin embargo, curiosa ha sido su evolución, su arraigo identitario en el ser porteño y, por supuesto, en las callecitas de Buenos Aires y su qué se yo. Acaso eso mismo que los cafés le han impregnado a lo largo de una historia interminable.
Desde muy lejos
Vayamos para atrás. Bastante atrás… Año 1887. ¿Saben cuántos cafés existían para entonces? Administrados por gallegos, asturianos y vascos, se calcula que superaron los doscientos. Café con bollería, como solía decírsele, aun siendo esta bastante elemental. Hasta que con los años incorporaron al clásico de los clásicos: las medialunas. También el té pasó a ser de la partida (no olviden que originalmente solo se conseguía en las boticas). Y como si el negocio hubiera comenzado a mostrar su potencial, los tantos provenientes de Sicilia y Calabria se subieron a la ola cafetera con vistas a progresar en su nueva tierra prometida. El crisol de voces y las nuevas recetas comenzaron a nutrir a estos acrisolados reductos, convirtiéndose en espejo de la Babel dialéctica y culinaria en la que empezaba a transformarse Buenos Aires. Europa y su caudal cultural, arquitectónico y urbanístico, hallaba su cauce en la ya lejana Reina del Plata. La París de Sudamérica era un hecho para fines del siglo XIX, con la apertura de la Avenida de Mayo como estandarte. Toda una invitación a la apertura de Cafés con mayúsculas, símbolos del progreso de la época.
Con la mesa puesta
¿Qué fue entonces de los pequeños y menos pretenciosos cafés? Limitaron su presencia a los alrededores, fuera del radio céntrico y hasta como adyacencias de almacenes de comestibles. Por cuanto uno podía hacerse allí de productos al peso, pero también tomarse una bebida, jugarse una partida de cartas, chismorrear un poco y hasta ver las buenas nuevas -o no tanto- en el diario del día. El caso es que la mesa del cafecito acabaría siendo la misma que la de un buen guiso, de modo que, al estilo de tabernas, estos cafés prolongaban así la estadía de sus clientes. Se sorprenderá de saber que algunos hasta han prolongado su propia estadía en años. Dueños de una impronta inoxidable, fueron ellos los casos de El Federal (1864), el Bar Dorrego (1879), el Café Margot (1904) o el Hipopótamo (1909). Con sus clásicos embutidos colgados, carteles publicitarios y farolitos. Sus botellas alcohólicas de antaño y frascos especiados en estanterías antiquísimas. Claro que para entonces era aquello pura novedad. Y así como alguna vez lo habían hecho las boticas, en las esquinas, frente a las iglesias (donde vea campanario, habrá café), pero también plazas. Pues no eran solo los cafés quienes procuraban acaparar miradas y clientela, sino la propia clientela su debida reputación. Y allí volvemos entonces a los grandes Cafés, donde ser fiel concurrente era al fin una marca de estatus ¡Bienvenidas, pues, las mesas en la vereda del mítico Café Tortoni!
Cada cual atiende su juego
El viejo refrán de dime con quién andas y te diré quién eres entra en acción. Para aquella sociedad aburguesada de fines de siglo XIX y principios del XX, la vida pública se convierte en una vidriera social. Buenas compañías y mejores modales, ante todo. Por lo que nada de andar mezclándose uno con quien no corresponde. Así fue como algunos Cafés prohibieron, por seguridad, el ingreso de mujeres solas. Y para evitar ello es que se creó el famoso “Salón para familias” en más de uno, con acceso independiente y floreritos sobre las mesas. Aunque con diferente tónica, pero con el mismo ánimo de separar las aguas nacieron los “Reservados”: cubículos delimitados por tabiques de madera, a los que las mujeres, siempre acompañadas de hombres, ingresaban a través de una cortina. Aun así, las divisiones de los cafés no estaban dadas solamente puertas adentro. La ubicación geográfica también era una forma de asentar carácter o estilo. No olvide, el sur inmigrante y fabril, muy especialmente tras la epidemia de fiebre amarilla, nada tenía que ver con el norte aristócrata. El proletariado frecuentaba así el Café Roma (1905), en el barrio de La Boca o La Flor de Barracas (1906), en el barrio homónimo. De la misma partida y suerte fue La Cosechera, fundada más bien como pulpería y rebautizada en 1928 como Bar Británico (¿Le suena?), en tanto era frecuentado por los trabajadores ingleses del ferrocarril.
Cafés co(n) partidos
¿Qué pasaba, mientras tanto, en medio de la opulencia norteña? Muchos Cafés eran centros de importantes reuniones políticas y sociales, como el Café de los Angelitos (1890). Más en ello fue protagonista la ya desaparecida Confitería del Águila (1916-1972), en la esquina de Santa Fe y Callao. Vea usted, a su belleza edilicia y destacado mobiliario se le sumó una clientela a tono: Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear y Alfredo Palacios. Tan solo un botón de muestra de los habitués -en decir lunfardo- que por esos lados hacían uso de vajilla de porcelana (por cierto, decorada con el Escudo nacional), manteles de hilo holandés y accesorios en plata. Las águilas de bronce en su acceso no solo eran retóricas al nombre, sino que anticipaban la pomposidad del caso. Claro que la política es un plato que se come sin distinción de clase. Por lo que, con más o menos hueso, también se sirvió humeante en varios sitios de la ciudad. Así fue, por ejemplo, en el Café Colón, ubicado en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, donde sectores anarquistas se daban cita cual foro ciudadano. Pues de ello también fueron y van los cafés a indistinto sello político. Si es que su supervivencia, acaso, bien lejos está de desentenderse de vaivenes financieros y modelos económicos. De ello también dependerá el perfil de ciudadano, de habitante porteño, que las épocas perfilan, dibujan.
La crisis de 1930 no pasó desapercibida para los cafés porteños. Los cambios estructurales a nivel nacional, el antiguo modelo económico agroexportador en declive, las clases populares en ascenso. Las importaciones se sustituyen, la industria crece, un nuevo ser ciudadano, trabajador, colma la parada. Las mesas que, una vez más, vuelven a sacudir sus manteles. Por lo que esta historia, continuará…
Agradecemos a la Pulpería Quilapán
el aporte a través de su Blog https://pulperiaquilapan.com/blog/
Fotos: Stella Maris Cambre