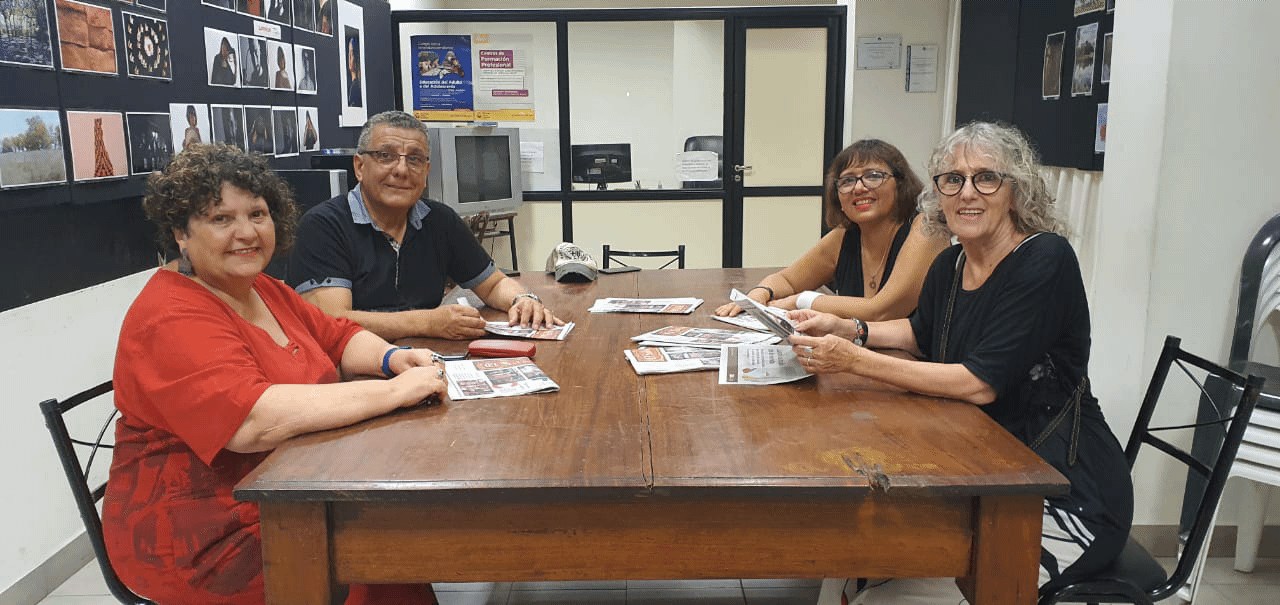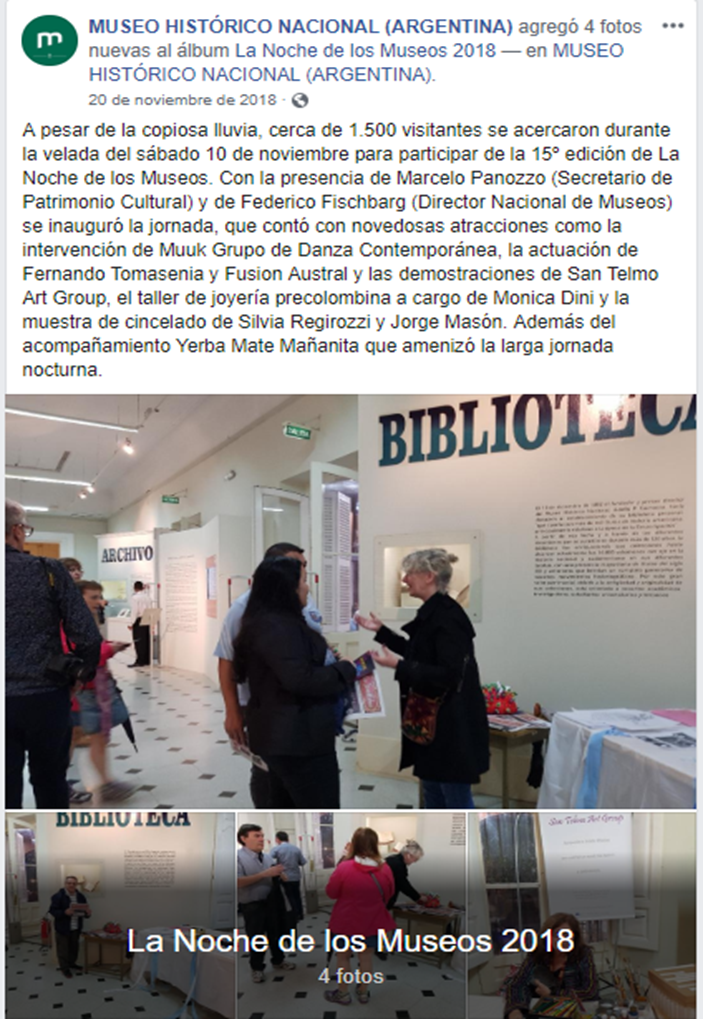Crónica de un desalojo

El desalojo de todas las familias que habitaban la esquina del edificio donde funcionó el restaurante Manolo, en Brasil y Bolívar, se hizo con policías y prolijidad el 18 de abril último. Mientras tanto, algunos comercios cercanos se mantuvieron cerrados por temor a posibles disturbios. El edificio será demolido y allí funcionará un hotel. Aquí, la mirada de un vecino, Rogelio Ponsard, y una pregunta: “en Capital Federal si los problemas no se venl, ¿no existen?”
Por cuarta vez en los treinta meses que vivo en San Telmo, fui testigo de un desalojo. La primera fue a treinta metros de casa; la segunda, en la calle Piedras; la tercera, a doscientos metros de casa, en la avenida Caseros y, ahora, a cincuenta metros: en la esquina de Bolívar y Brasil, arriba del ex restaurante “Manolo”.
El edificio, de más de cien años, había perdido ya gruesos trozos de mampostería. Cada ventana correspondía a una familia. Los pesados balcones, adornados con guirnaldas de ropa puestas a secar, habían sido transformados, por medio de tabiques precarios, en galpones donde se guardaban trastos, bicicletas, cajas, valijas, plantas. En verano, las ventanas ampliamente abiertas dejaban ver televisores prendidos y adivinar cómo se sofocaban los vecinos. La puerta de entrada era un continuo entrar y salir de mujeres jóvenes con un montón de chiquitos.
Hacía tres años ya que estos vecinos se resistían al desalojo. Pero la ley es la ley, y debe cumplirse. La Constitución y la ley defienden el derecho de propiedad, que es algo sagrado. El derecho a la vivienda digna, algún día, quizás también llegará a ser un derecho sagrado.
Ahora los enseres se van amontonando en pirámides: catres, mesas, cajas de cartón, sillas, ventiladores, bolsas de consorcio. En la vereda, algunas mujeres charlan sentadas en los escalones y bandadas de chiquilines juegan en medio de la calle. En la vereda de enfrente, dos policías y dos señores trajeados vigilan. No molestan ni dañan a nadie. Pero todos saben para qué están. Desde que tenemos a un nuevo Jefe de Gobierno, el cambio se hace notar. Ahora, todo se hace con un orden impecable, limpiamente, con eficacia.
Durante la noche, cuadrillas municipales tapiaron cuatro esquinas, a ciento veinte metros del desalojo, en las cuatro direcciones, con grandes barricadas metálicas, cortando completamente el tráfico, veredas incluidas. En cada una de estas barricadas anti-motín, varios policías. Además, tropas de asalto por si acaso. Las nueve líneas de colectivo que suelen pasar por el lugar han sido desviadas.
A media mañana, tengo que ir a una ferretería que está fuera del perímetro. Un policía me deja salir. Diez minutos más tarde, cuando regreso, hay problemas. Los policías niegan rotundamente la entrada a un hombre de treinta años que pretendía ir hasta una panadería que estaba treinta metros adentro. Fue un “no” categórico. Y como el hombre insistía, el policía empezó a mostrar la hilacha y se puso amenazante.
El hombre se fue. Ahora me toca a mí pedir el paso. Con mirada de tonto, pregunté al policía si había “estado de sitio”. Me respondió con un “todavía no”. Buscó sacarme de encima y me ordenó rodear la manzana para presentarme en otra barrera. Finalmente, mostrando mi documento, le probé que vivía dentro de la zona y pude entrar.
Vuelvo a pasar por la esquina del desalojo. Ahora hay grupos de personas desalojadas, casi listas para irse, que se abrazan unos a otros. Son abrazos de despedida, silenciosos, y tanto más que, con las calles cortadas al tránsito, reina un silencio de cementerio.
En el barrio, muchos negocios, incluido el supermercado, están cerrados. Se trata del típico miedo de la gente frente a los disturbios que, dicen, podrían producirse. Algunos piensan que con desalojos así, el barrio mejorará. Los problemas se exportarán hacia los suburbios y, por lo tanto, ya no existirán.
El portero de mi edificio me dice: “Y… con tal que sea para bien”. Según parece, el viejo edificio de la esquina en este casco histórico va a ser derribado y será reemplazado por un hotel cinco estrellas. Es decir, que esta esquina siempre servirá para alojamiento.
—Rogelio Ponsard