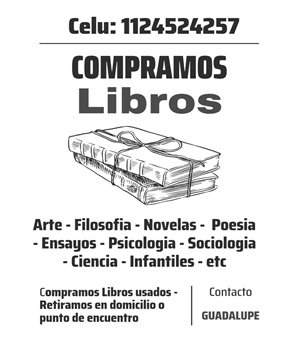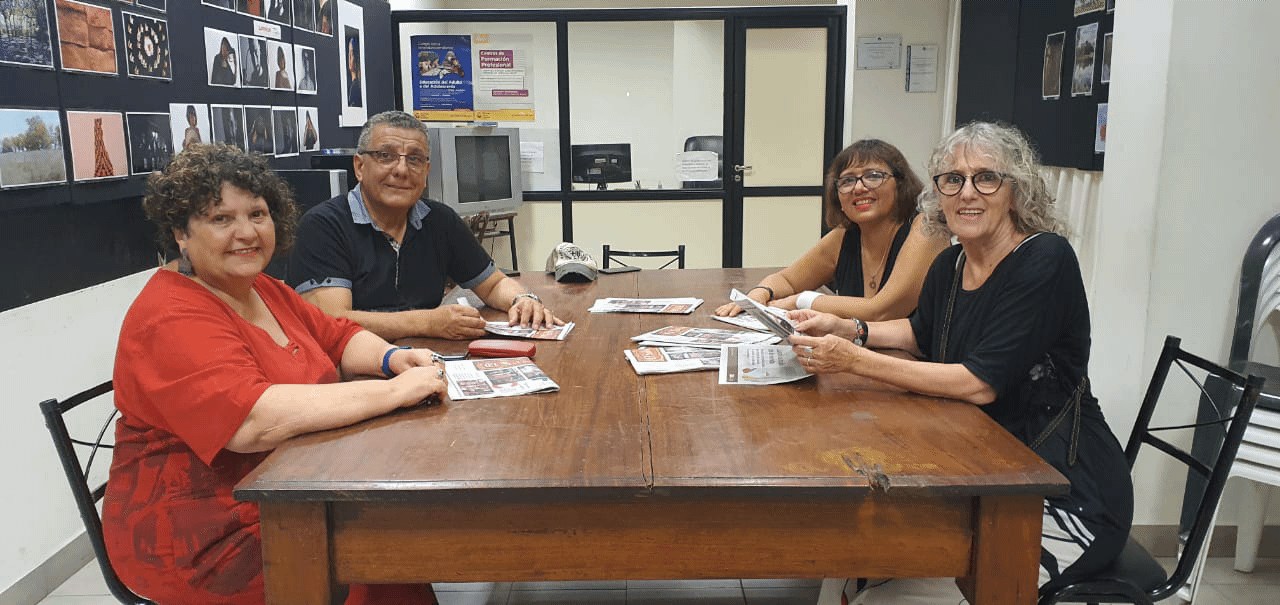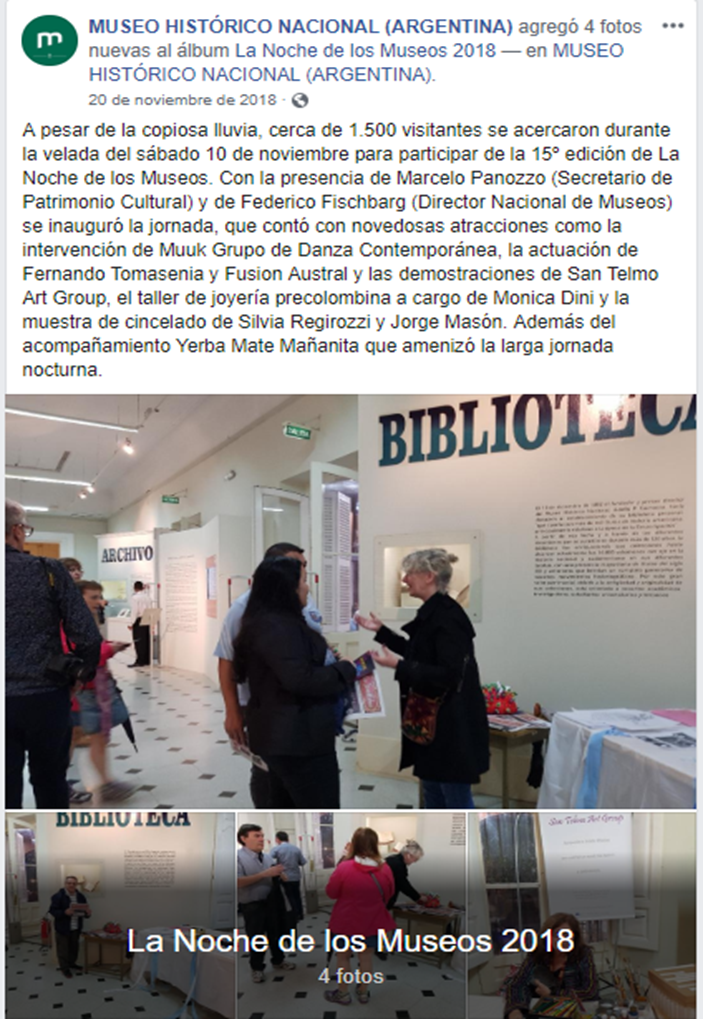El Mercado
Llegué a San Telmo en marzo de 1982. Venía de Ramos Mejía y tenía 23 años. San Telmo era tranquilo como Ramos, silencioso. Había carbonerías y venta de leña y si pasaban más de tres autos juntos por Defensa, la gente se preguntaba qué estaría sucediendo en la ciudad.
San Telmo era tranquilo como Ramos, silencioso. Había carbonerías y venta de leña y si pasaban más de tres autos juntos por Defensa, la gente se preguntaba qué estaría sucediendo en la ciudad.
Elegí San Telmo porque soy arquitecto y por los recuerdos que tengo de pasear con mi abuelo, que me traía al barrio. Conocí la feria de Plaza Dorrego cuando comenzó, allá por 1970.
Algunas veces traté de irme del barrio, evalué otras zonas de la ciudad y busqué… busqué, pero nunca di el paso ni supe por qué.
Con el tiempo pensé que una de las razones era el mercado. Tenía recuerdos de mi infancia ligados a mercados, además de una particular atracción por ellos. En los años 60 acompañaba a mi abuela a la feria municipal de Bartolomé Mitre y Pueyrredón y a mi tía abuela, a la feria de los miércoles en Plaza Serrano.
El Mercado de San Telmo era uno de los tantos mercados minoristas satélites del gran Mercado de Abasto. Muerta la nave insignia como distribuidor mayorista en la Ciudad, los satélites quedaron huérfanos y a merced de su suerte. Lo mismo pasó en París cuando desapareció el gran mercado de Les Halles en 1968.
En la época en que llegué al barrio, el mercado estaba organizado en sectores de acuerdo a los alimentos. En el pasillo que sale a Defensa, estaban -por ejemplo- los carniceros; de un lado los carniceros de vaca, del otro los que vendían cerdo y achuras y también los de liebre, codornices y perdices. Creo que en el corredor de la calle Estados Unidos se encontraban los panaderos y venta de galletitas al peso, las de lata con esa ventana redonda de vidrio que dejaba ver las Rococó o las Boca de Dama… mis preferidas. En la nave central se ubicaban los verduleros, todos eran de origen español o italiano y tenían el cabello blanco; ahí también estaba Manolo, un paladín radical que –como el personaje de Mafalda– hablaba de su padre, de sus clientes y de Alfonsín, convirtiendo las compras de queso mantecoso en monólogos que podían sobrepasar una hora de duración.
Los fruteros y verduleros se dividían en: los de papa y batata; los de zanahoria y zapallo; los de cítricos; los de lechuga, espinaca y acelga; los de manzanas y duraznos. Así, en cada puesto predominaba un color: verde, marrón, naranja y rojo. Toda la fruta y la verdura se apilaban en montañas en el suelo, sobre una alfombra de tierra. Las ratas caminaban sobre las montañas de papas, mientras uno bajaba la mirada para contar los billetes Ley 18.188 para pagar la cuenta. Cuando las últimas papas que quedaban eran las del suelo, no comía papa.
Luego llegaron los descendientes de los Incas y todo se ordenó. Los puestos pasaron a estar impecables, limpios y decorados, cada fruta era elegida por su tamaño y ocupaba su lugar, parecía que uno iba a Harrods (tienda de origen británico, sita en Florida 877. Cerró en 1998) a comprar guantes. Los viejitos de los puestos murieron, la pescadería se trasladó a Bolívar al 1000 y las codornices… al zoológico.
Y vinieron los anticuarios que, imagino, podían pagar mejores alquileres que los ya ajados vendedores de lechuga criolla y ajo. Los corredores del mercado se fueron vaciando de puestos con alimentos y asistimos a una gran transformación. Al mismo tiempo, en toda la ciudad desembarcaron los supermercaditos chinos y franceses y La Serranita en Defensa al 900 que, al tiempo, tampoco pudo sobrevivir a los asiáticos. Los mercados se fueron atrofiando. Incluso en Europa, muchos se demolieron o se llenaron de elegantes locales comerciales. El mercado que había en París en el 6e arrondissement (VI Distrito, a la orilla izquierda del río Sena) hoy es un centro comercial que huele a Shalimar de Guerlain (fragancia oriental).
El nuestro subsiste al menos ediliciamente, que no es poco y ahora estamos presenciando otra transformación: la gastronómica. Sus dueños pueden pagar mejores alquileres que los alicaídos anticuarios y siempre es más barato que alquilar un local a la calle. Esto me recuerda que, para bien o para mal, no hay mundo fuera del mercado; me refiero al de los negocios, al de Keynes.
Los locales se han ido modificando y la arquitecta que está interviniendo algunos de los restaurantes lo hace muy bien, Saigón está precioso y, además, abre en el mercado accesos desde el interior y hacia este, algo novedoso que nos ayuda a no extrañar tanto a la pringosa La Coruña.
Claro que sería mejor que preserven más los mármoles de los antepechos de los puestos; los azulejitos rectangulares del corredor de Estados Unidos que son originales y actualmente están de moda -los pueden ver llegando a la compostura de calzado La Rosa-; el sistema de canaletas de desagüe a la vista, de mármol, una especie de acequias abiertas en las que se ve correr el agua y no hay otro igual en toda la ciudad. Y la maravillosa estructura metálica eiffeliana de arcos, techos y columnas que “por ahora” está. Dicho de otro modo, un poco de conservacionismo -al menos en algunas áreas-, para que veamos parte del tesoro. Y si los bretones de Merci, en su local, hicieran Soupe à l’oignon todos los días como plato base, tendríamos la mágica paradoja de poder comer lo que en los mercados parisinos desapareció hace décadas.
Son las 19:45 y tengo que ir al mercado antes de que cierre, a comprar huevos de campo en Granja Marley. Es que tienen gusto a huevo. Los necesito para mí y para mi madre que dice que -en Barrio Norte- no se consiguen.
Texto: Arq. Damián Nuñez de Arco/ Foto: Hugo Del Pozo