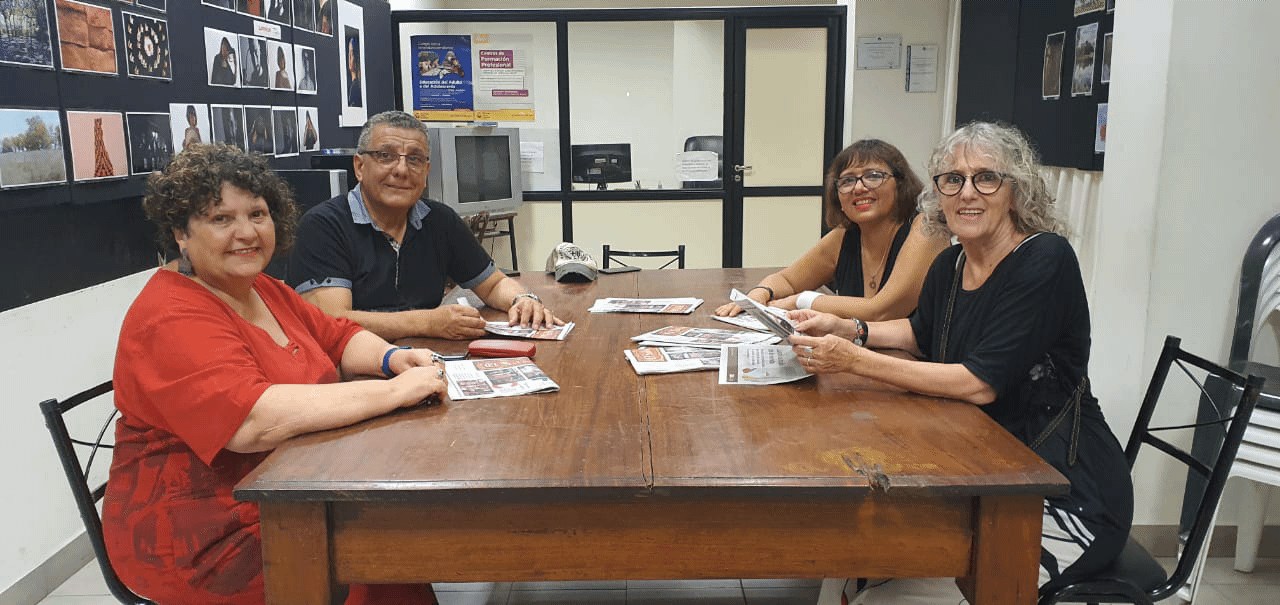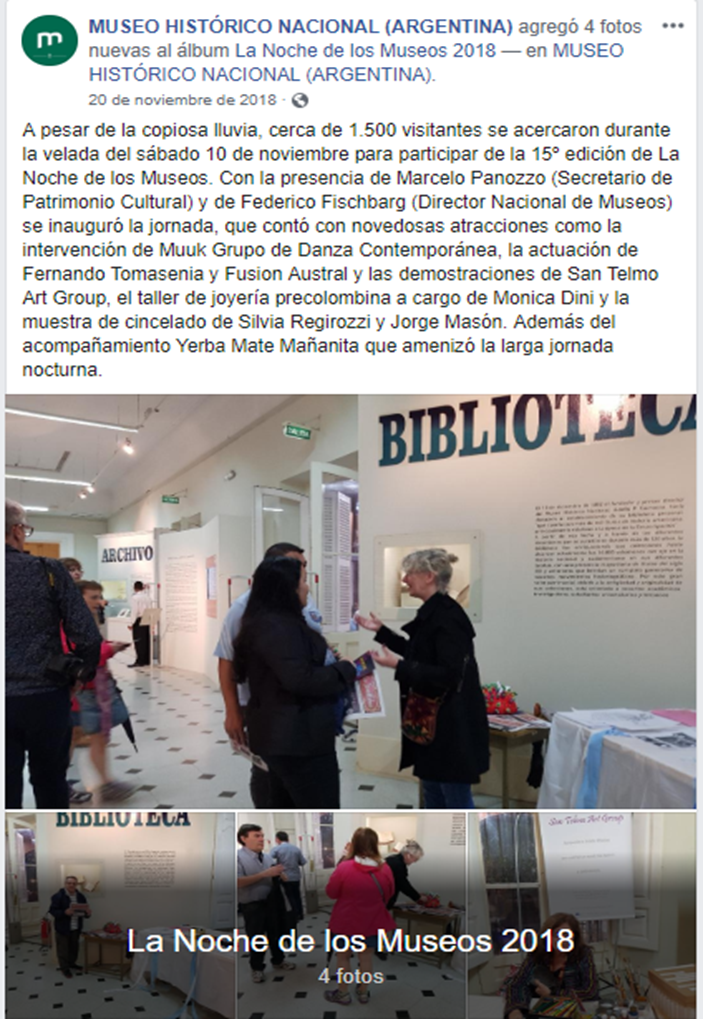FAKE NEWS
Uno de los cuentos de Jorge Andrade que contiene su libro: ¿Quiénes eran, en realidad, Ernesta y Don Camino? Y otros cuentos de la pandemia
– Lo rompió de un culazo
– ¿Quién?
– ¿Quién va a ser?, la culona. ¿No ves la forma que tiene la quebradura?, es
circular.
Efectivamente, el vidrio se había quebrado como un círculo al que le faltaba un sector para cerrarse, que sin duda fue lo que impidió que la parte rota se desplomara.
Estábamos en la oficina donde me inicié como auxiliar administrativo a los dieciocho años, cuando me recibí de perito mercantil.
E estudio contable quedaba frente a frente con el primer piso de una repartición pública en la que trabajaban cinco o seis mujeres, pero ningún hombre. Eran todas jóvenes que oscilaban entre los veinte y los treinta años, en todo caso, para nosotros, todavía adolescentes, mujeres maduras, a las que observábamos desde nuestro apostadero de la ventana del dos ambientes cuyo living oficiaba de sala común para los pinches que éramos y para nuestro jefe, apenas un par de años mayor que nosotros. El dormitorio era el despacho del contador titular del estudio que llegaba una hora más tarde que nosotros y que además no se presentaba todos los días.
Me miró titubeando. No porque sospechara de la honestidad de mi información, sino por lo inédito del accidente.
– ¿Y vos cómo te enteraste?
-Porque llegué temprano y fui testigo del hecho.
Más convencido, mi compañero se interesó por conocer los detalles.
Y el vidrio roto recibió un nombre propio que jamás perdió, adquirido del factor eficiente productor de la catástrofe: el atributo más prominente de nuestra vecina del otro lado de la calle, y pasó a denominarse de manera oficial “La vidriera de la culona”- Hasta el doctor Rocco, titular del estudio, se enteró del apelativo y no pudo reprimir una sonrisa discreta. El nombre se difundió por toda la casa e incluso por toda la cuadra, gracias a los oficios informativos de nuestro portero gallego, padre de Martín, el cadete de la oficina.
Chicas normales, en su veintena, que a nosotros nos parecían todas hermosas y apetecibles, como frutos prohibidos.
Pero no lo eran, porque la vecindad prolongada en el tiempo fue creando una familiaridad hecha de miradas y gestos, que los más experimentados o más audaces de nosotros habían iniciado como un modo de comunicación entre mudos. Porque la ventana de la oficina pública era hermética, ya que el edificio, pionero para aquellos tiempos, tenía aire acondicionado.
Y de entre todas las chicas había una que llamaba particularmente nuestra atención y alimentaba nuestras fantasías eróticas. Vestía a la moda de la época, como todas ellas, es decir con pulóveres y polleras ajustados que acentuaban sus curvas, pero los de nuestra preferida eran un poco más ajustados para destacar sus atributos excepcionales, además realzados por una increíble cintura de avispa.
Cuando oíamos la llave del doctor en la puerta todos abandonábamos la ventana para ocupar nuestros lugares, y las máquinas de escribir, y las sumadoras atronaban el ambiente.
El jefe, que al fin y al cabo era un muchacho tanto como nosotros, no obstante se sentía obligado a arengarnos: “¡Vamos, che, viejos, a laburar, que el doctor Rocco no es un boludo y sabe bien que tendríamos que haber contabilizado hasta el veinticinco y apenas vamos por el dieciocho!”.
El doctor Rocco entraba con su terno gris impecable, sus anteojos de carey, su pelo entrecano con una raya rectilínea y peinado a la gomina y nos saludaba con sorna:
– ¡Buenos días, trabajadores!
– ¡Buenos días, doctor! -Levantábamos la cabeza de nuestras planillas y nuestros libros contables con dificultad, como si nos perturbara que el doctor nos distrajera de la tarea que nos abrumaba y en la que estábamos enfrascados.
Entre los presentes en las sesiones de mímica asistía desde un segundo plano, por contar con solo dieciséis años y ser el cadete de la oficina, Martín, que cursaba el secundario nocturno. Nuestras maniobras de aproximación, aunque a la distancia, con las empleaditas públicas, le inyectaban un refuerzo virtual al shock real que le propinaba su prima de Chivilcoy, un año mayor que él, que paraba en su casa cuando llegaba con la madre para hacer en la Capital. Tenía la descuidada costumbre de dejar la puerta entreabierta cuando se bañaba en el único cuarto de baño de la portería.
– ¡Tiene una pelambrera! -exclamaba consternado Martín. Era una época en que aún no se había impuesto la moda estética de depilar el pubis, aunque sí empezaba a practicarse el cavado de las ingles dada la progresiva imposición del traje de baño de dos piezas, que poco a poco se iba achicando.
La verdad real de lo acontecido con la vidriera no era la que yo había contado, sino la siguiente: como suele ocurrir en las oficinas públicas de nuestro país, el espacio donde trabajaban y socializaban nuestras amigas estaba colmado de muebles anticuados, amontonados y particularmente inservibles.
El relato del incidente que conté a mi compañero, el segundo en arribar aquella mañana, fue una verdad a medias. En efecto, yo había presenciado la quebradura parcial del ventanal, pero el objeto que impactó contra el vidrio no fue la trasera desarrollada de nuestra vecina, sino un armario vacío que el personal de intendencia cambiaba de lugar. Se me ocurrió la broma, pero cuando vi lo bien que esta prendía como verosímil en el imaginario de mis compañeros, me dio pena desilusionarlos.
Un día, tras un golpe de palacio que cambió un general por otro en la presidencia de la nación, repentinamente “nuestras chicas” nos dijeron adiós.
El portero nos trasmitió la información que le suministrara el conserje de la repartición pública: el teniente coronel que gerenciaba la oficina había sido degradado por las nuevas autoridades a una dependencia de menos rango, pero aquel se había trasladado con “sus chicas”. El teniente coronel que lo reemplazó en el cargo llegó con “sus propias chicas”, pero además imbuido del hálito renovador del nuevo orden vigente, se puso firme y consiguió que la intendencia del Ejército instalara, por fin, una vidriera nueva.
Nosotros, desde nuestro puesto de observación, contemplábamos con una nostalgia, en la que se confundía lo romántico con el erotismo, el vidrio nuevo, aún con trozos de cinta de envoltura y rastros de masilla. Después de que nuestras amigas se despidieran de nosotros con gestos de adiós, pucheros, puños secando lágrimas simuladas y besos soplados, el recuerdo del círculo incompleto con la impronta de nuestra preferida inscripto en él, alimentaba en nuestro pecho el dolor exquisito de la melancolía.
Creí que, ante la evidencia de la desgracia irreparable, había llegado el momento de abrir mi corazón y descubrir la perfidia que ocultaba en él para atenuar el dolor por el bien perdido. Y conté toda la verdad.
– ¡Pero, qué decís! -estalló el compañero que había sido mi primer confidente. “¿Qué sabés, vos? Si yo vi con mis propios ojos cuando la culona le daba el culazo al vidrio y lo rompía. ¿No es cierto, Martín? ¡Vos estabas conmigo y no me vas a dejar mentir!”
Martín cabeceó tristemente, afirmando en silencio que él se constituía en fiador de la palabra de mi compañero.