“La diversidad exige tolerancia”
Esta frase que titula la nota es lo que refleja la conversación con Daniel Pady Pereyra. Su aspecto de hombre observador, crudo pero amable en sus definiciones, proyectan que sabe de lo que está hablando.
Dice que nació “por primera vez el 7 de julio de 1959 en San Nicolás, Prov. de Buenos Aires; lugar que no conozco” -acota sin ninguna inquietud- y vivió su infancia “en Virreyes, un barrio de laburantes en el Partido de San Fernando”. En su juventud fue rotando por diferentes zonas de nuestra ciudad, “porque tuve suerte de que mis amigos me abrieran sus casas”, señala.
Parecería que no se deja encasillar, ya que sus actividades fueron y son diversas: “He hecho teatro, dirigí radioteatro, fui guionista, hice pantomima, di clases de clown, soy artesano ceramista y también escribo”, enumera. En este último sentido, sus textos eran generalmente de humor -como “La mirada del ciego testarudo”-, pero en 2018 publicó el libro de relatos: “Para intentar que un árbol baile” (editado por Nueva Generación y diseñado por Mónica G. Seoane) donde, desde la dedicatoria a su hijo: “…Sabés / soy casa tuya cada vez / que precises manta…”, va marcando que su intención es otra.
Por otro lado, aunque sus dichos inducen a pensar que es un individuo nómade -cuenta que estuvo algunos años en Brasil y también en Uruguay, lugar que: “Me encanta pero por mi actividad a nivel laboral es muy complicado, mucho más que acá, porque es una temporada corta”- sorprende cuando agrega: “Viví más de 20 años en Bariloche donde tengo un hijo maravilloso llamado Milton” y añade: “Volví hace alrededor de 6 años. Es raro, porque en realidad todos se imaginan yéndose de la ciudad y lo mío fue al revés”. A lo que agrega, enigmáticamente: “Siempre en las relaciones hay un costo-beneficio, sean de amistad, amorosas, de laburo. Uno va negociando, pero cuando el costo es mayor que el beneficio algo hay que cambiar y -sin duda- es uno (y no la otredad). Entonces vine a Buenos Aires, aunque sé que también acá pasa lo mismo porque no es una cuestión de cambio de lugar sino de realidades que, en conjunto, se llaman vida”.
¿Por qué San Telmo?
Cuando vivía en la Patagonia decía que si alguna vez volvía a Buenos Aires iba a ser a Palermo o San Telmo, porque ya los conocía. Aunque el Palermo de ahora no es aquél Palermo Viejo que viví… Cuando me separé vine directamente a San Telmo, porque me gusta lo diverso. Es uno de los lugares más lindos de la ciudad. Es inclusivo, muy cohabitable. Tenés al intelectual y al vago, al buen tipo y al “jodido”; es muy mundo. Es uno de día, otro de noche y, seguramente, diferente también a la madrugada. Se hace a sí mismo, no está hecho para determinada gente aunque tiene cosas “armaditas” para el turismo, pero hacés dos cuadras desde acá (Plaza Dorrego) y es otra historia. Y una historia por vecino.
¿Desde cuándo hacés cerámica?
Empecé alrededor del año 2000. Trabajaba seis o siete meses por año en diferentes actividades artísticas y tenía mucho tiempo libre que lo ocupaba escribiendo, haciendo fotografía o lo que me entusiasmara en ese momento. En el caso de la cerámica alguna vez armé algo, pero nunca me había dedicado a eso. Es muy cómico porque mi ex mujer era profesora de cerámica y jamás había logrado un producto que se vendiera y yo, que no sabía nada del tema, lo logré. Vaya a saber por qué. Entonces, lo tomé como una actividad extra y a su vez fue un ingreso económico. Cuando volví de Bariloche tuve una crisis con el teatro, lo dejé y le puse “pila” a esto para vivir, para mantenerme.
¿Cómo haces las piezas para vender?
Compro la arcilla (porque acá no puedo obtenerla de manera natural, como en el Sur) y modifico el material, ya que de eso se trata hacer artesanía. Más allá de realizar algo manualmente, es la transformación del material lo que la define. Moldeo, emparejo, pinto las piezas y las mando a hornear a una ceramista del barrio. Hago todos los pasos, trabajo con piezas que no son convencionales, con sellos que no estaban pensados para cerámica. Es un tema de imaginación y creatividad, me gusta proponer diversidad también en los diseños. El año pasado, desde Madryn, me pidieron 400 piezas de un mismo modelo… las hice todas distintas. No puedo hacer dos piezas iguales, me aburro o no está en mi naturaleza, no sé.
¿En qué lugar las fabricás?
En principio utilizo el lugar donde vendo como taller. No soy de los que se quedan esperando que venga alguien a comprar; para mí el tiempo de producción es muy importante. Además, mi lema es producir para resistir. Creo que en los peores momentos es donde más hay que hacerlo, porque es el soporte para pasar esa realidad adversa. Luego -cuando esa etapa termina- lo que se produjo se transforma; ya no solo es material, sino el resultado de un crecimiento.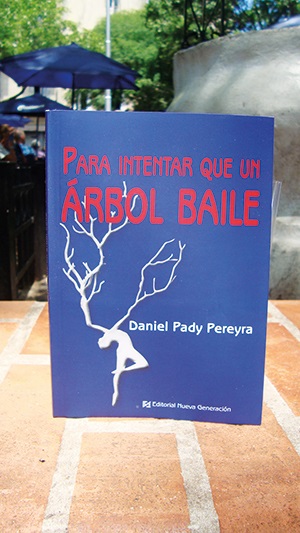
Es tu forma de resistir…
Sí. Eso me pasó con el libro que publiqué. Una amiga brasileña me bancó la edición, otros me ayudaron de diferentes maneras y ahí está. No es que ese libro vaya a modificar nada a mi alrededor -como no puede hacerlo obra alguna-, pero fue una respuesta personal. Es como salir a “cacerolear” aunque seas el único que lo hace en la cuadra; no vas a modificar nada, pero es una demostración de resistencia para uno mismo. Al que oprime no le hace mella tu obra, pero es la suma de esas pequeñas respuestas las que terminan haciendo algo… lo colectivo es lo que modifica.
¿Cómo ves la plaza Dorrego?
Compleja, en el sentido que es como un organismo vivo. Acá los artesanos nos manejamos bastante independientemente -dentro de la estructura propuesta por las autoridades- a la vez que procuramos una línea de conducta en el trabajo grupal. La inserción al barrio no es fácil, porque el artesano está visto de determinada manera. Hay vecinos que piensan que afeamos el lugar, por ejemplo; gente que tiene una estructura estética muy dura, la idiosincrasia de lo “prolijito”. Para ese sector es como que somos los “feos, sucios y malos”, como decía Ettore Scola (título de la película del cineasta italiano, con la actuación del gran Nino Manfrerdi -1976-). Hay una especie de desprecio por este tipo de trabajo. Llamar “mantero” a un artesano que insume horas y horas de trabajo, que propone estética y que, además, tiene el coraje de procurar su sustento con su creación, es una demostración de eso. Tengo un amigo que, bromeando, nos llama “artezánganos” (que los hay… los hay) pero la enorme mayoría somos rotunda y sencillamente trabajadores. Trabajamos más horas que los que están en una oficina, sin duda. Nos cuesta muchísimo más que a muchos ganarnos el mango. Esa dignidad es la que defiendo. De ahí que el tilde de “mantero”, con que algunos quieren definirnos, no es solo una descalificación sino una forma de restarnos entidad.
Eso le pasa a todas las expresiones culturales que no son convencionales…
Sí, claro. Charlando sobre la bohemia con mi hijo, que tiene 20 años, le decía que para ser bohemio hay que trabajar mucho, mucho. Hay momentos económicos, como el que estamos viviendo, que tenés que hacerlo todo el tiempo porque no sabés si vas a poder vender, pero sí sabés que tu trabajo está ahí y algún día podrás. También discutimos con gente que revende cosas, pero entiendo la necesidad de trabajo y lo importante que es ganarse la vida con dignidad. La sociedad es un organismo vivo que no se estanca, sino que se va multiplicando; es un tema de convivencia.
¿Es difícil vivir de esa manera?
Es una opción difícil en cuanto a lo estructural, a la realidad externa (sobre todo a la económica, en general). Volvemos a lo que te decía respecto a eso que algunos llaman bohemia: tenés que trabajar mucho, mucho. Es una elección…
¿Creés que hay una visión ideal del barrio?
Hay mucha gente que dice: San Telmo debe ser un modelo. Pero ese “debe ser”, no es lo que realmente es. San Telmo es lindo, feo, maravilloso, diverso, horrible si querés. Pero es así, no lo que se imaginan o lo que quieren que sea. Poner un barrio en la categoría de “proyecto urbano” es un absurdo.
¿Te quedarás a vivir en él o es más fuerte tu espíritu nómade?
No, a esta altura de mi vida, nómade ya no. Es mi idea, aunque uno nunca sabe. Soy de San Telmo porque, aunque hace alrededor de seis años que estoy acá, no sé si hace falta mucho tiempo para ser de un lugar. Me siento muy identificado. En mi libro puede leerse sobre eso. Acaso este mismo barrio hizo nacer ese libro, por ejemplo.
Estás en el corazón del barrio ¿Cómo lo ves?
Me gusta mucho el Casco Histórico, las callecitas, soy fanático del adoquín, que para mí debería ser eterno. No me gusta el mercado como está, se está transformando en un patio de comidas con pequeños espacios de mercado alrededor. Es terrible, aunque así es el liberalismo. Es parte de la transformación, me guste o no es lo que es. Ha cambiado y esa palabra como está bastardeada, porque el cambio no es siempre para mejor, la realidad lo asocia de esa forma. De cualquier manera la diversidad exige tolerancia; hay que cohabitar, saber ceder y esto no es claudicar sino crecer. Después se verá, como en una relación, si es uno solo el que tiene que hacerlo se hace más complicado. El tema es registrar al otro. Es la diferencia entre la adolescencia y la adultez; el adolescente es el ombligo del mundo, el adulto empieza a ver al otro. San Telmo requiere cierta adultez… saber ceder. Este barrio es un organismo vivo y la vida exige abrirse hacia cualquier transformación que haga crecer.
Texto y fotos: Isabel Bláser













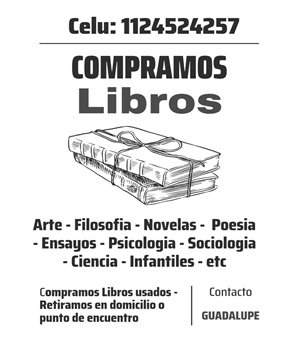





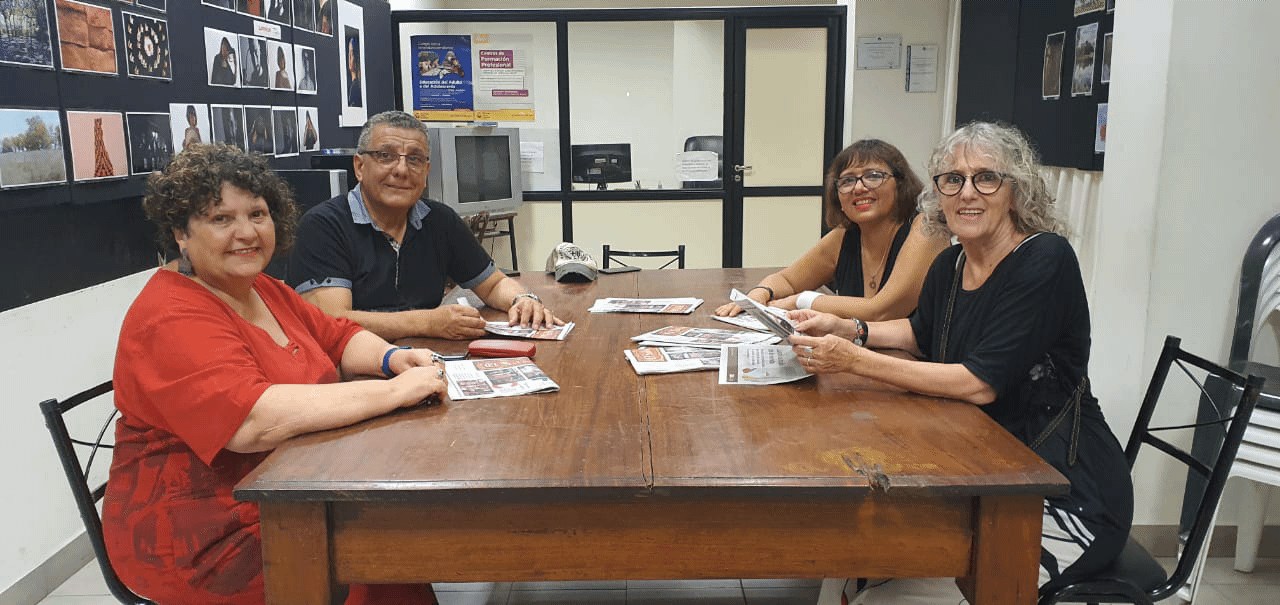



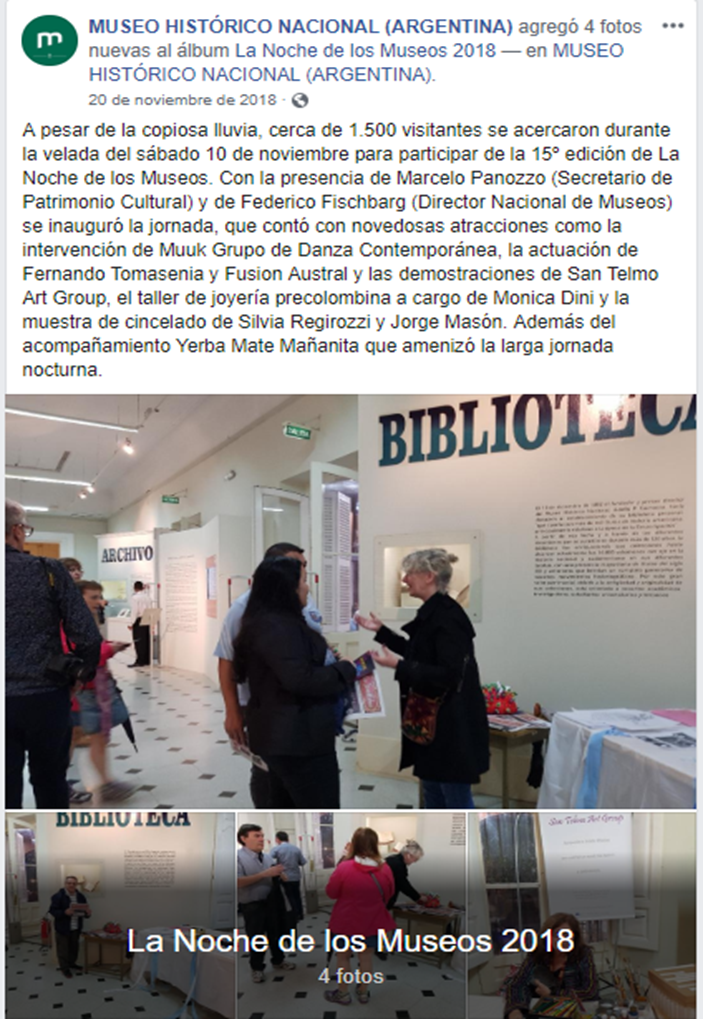


Gracias Adriana por sus comentarios. Saludos.