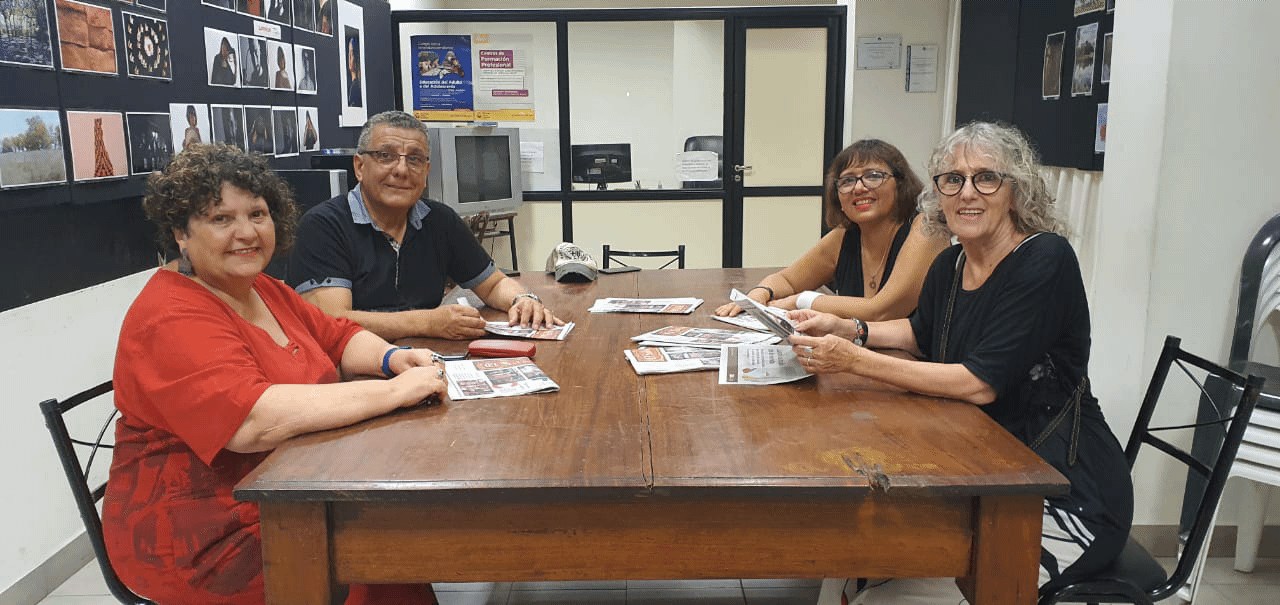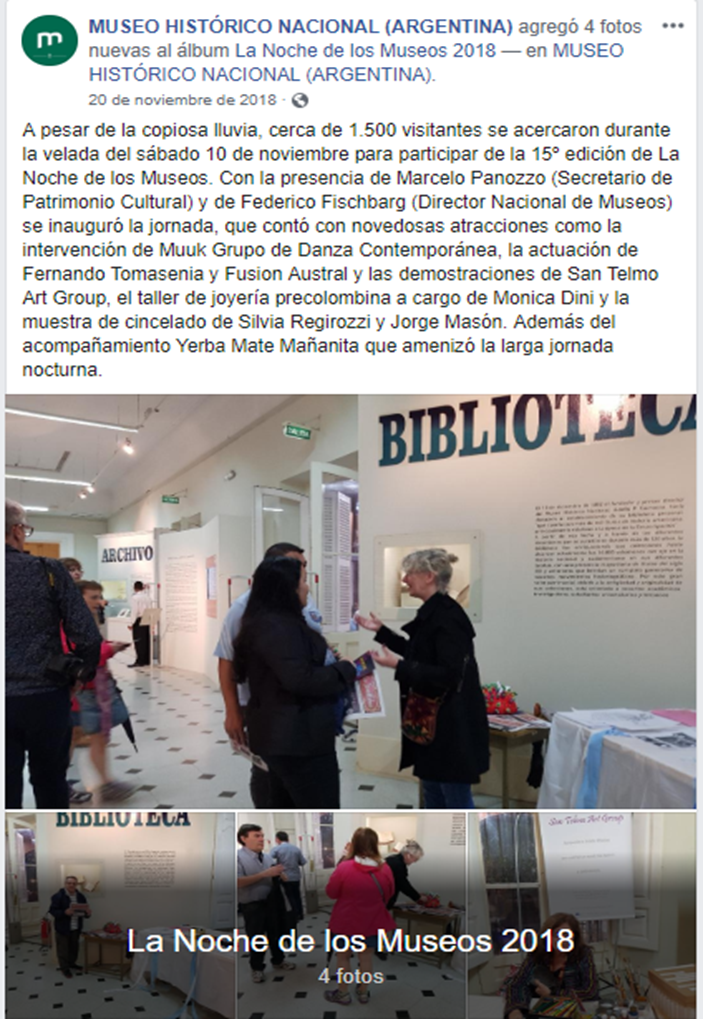La Ranchería: el nacimiento del teatro argentino

La Ranchería.
Empiezo por el final. La desaparición, la muerte. Pero el difunto no es una persona, sino un teatro. Se lo conoció como “La Ranchería”. Dice Juan María Gutiérrez que “se incendió en la noche del 16 de agosto de 1792, con uno de los cohetes disparados desde el atrio de la iglesia de San Juan Bautista del convento de Capuchinas, cuya colocación se celebraba. Algunos comentarios piadosos debieron hacer las madres y sus capellanes sobre aquel fuego del Cielo que reducía a cenizas la casa del error y de los placeres mundanos”.
El incendio destruyó por completo la precaria sala. El Teatro que había nacido en 1783 sobre la polvorienta esquina de las calles San Carlos y San José, se evaporó hasta regresar al polvo aquél día final de 1792. San José es hoy (con el nombre de Perú) una arteria que se desliza por los barrios de Monserrat y San Telmo, para finalizar en Barracas. Su angosto trazado proviene de la urbanización de 1580. La otra vía mencionada, San Carlos, es actualmente la calle Alsina.
Todo comenzó el 30 de noviembre de 1783, cuando el señor virrey mandó crear la Casa de Comedias. En sus fundamentos decía, refiriéndose al teatro como fenómeno, que “no solo lo conceptúan muchos políticos como una de las mejores escuelas para las costumbres, para el idioma y para la urbanidad general, sino que es conveniente en esta ciudad que carece de diversiones públicas”.
Esa fue la afrenta de Juan José de Vértiz y Salcedo, virrey nacido en tierra americana. No hubo otro en ocupar su puesto que fuese originario de este lado del océano. Español, claro, pero de Nueva España, de la ciudad de Mérida de Yucatán (México, hoy día). Cuando tomó la insólita medida de dar lugar a la creación de ese teatro, ya hacía cinco años que gobernaba en representación de Su Majestad esta tierra perdida de nombre tan liviano “Buenos Aires”.

El Virrey Salcedo.
Una de las primeras decisiones a las que este político se había atrevido fue la realización del primer censo de la Aldea. Sumaban treinta y siete mil las almas de Buenos Aires, y muchas de ellas se beneficiaron de la liberación de la palabra escrita por la institución de la Imprenta y del encuentro con la palabra hablada hecha cuerpo en el juego de espejos que nos legara Grecia: El teatro.
La Ranchería había sido un humilde galpón con techo de paja usado por los Jesuitas como depósito de los frutos y productos de sus misiones. Ese galpón sirvió a la humilde sala, que se fue transformando en el centro de la actividad lírica y teatral: Los domingos, entre las cuatro y las siete y media de la tarde, abría sus puertas para albergar a los integrantes de la burguesía porteña que asistían a veladas de ópera y a representaciones teatrales. Como complemento de los dramas y comedias, se ofrecían tonadillas que cantaban las actrices y los actores con acompañamiento de guitarra. Eran intermedios cortos, humorísticos y generalmente satíricos. Se alternaban textos cantados y recitados, y la fiesta terminaba con el baile de boleras y seguidillas, acompañado de castañuelas y guitarras. Como una forma de publicidad, en la botica de Los Angelitos, en la intersección de San Carlos y San Pedro (la actual esquina de Alsina y Chacabuco) se ponía un farol que servía para anunciar las funciones.
Lope de Vega no dejó de estar presente en el Galpón Teatral, pero también surgieron otros nombres, como el del porteño Manuel José de Lavardén, quien en 1786 se consagró cuando presentó su tragedia en verso Siripo, primera obra teatral de tema no religioso, lo que acrecentó la ira de la Jerarquía Eclesiástica.
Siripo relata la destrucción del fuerte Sancti Spíritu y la vida de la legendaria Lucía Miranda. Lamentablemente la mayor parte se perdió; sólo se conserva el segundo acto. Desde aquél maravilloso día del estreno hasta el infausto final que sufriría la sala, transcurrieron seis años de tejemanejes clericales. Pero ya era tarde, de la mano de Lavardén había nacido, antes aun que la Patria misma, el Teatro Laico de la futura Argentina. Sin embargo, cuando el escritor anunciaba la presentación de otras dos obras, de contenido más clásico y europeo, el fuego que quemó La Ranchería impidió su representación y destruyó los originales.
La violencia que los sacerdotes ejercían no sólo imperaba en la escandalizada crítica de sus feligreses, sino que llegaba al interior mismo de las familias, como ocurrió cuando la actriz María Mercedes González y Benavides se subió a las tablas en 1788. El padre de esta mujer, viuda y madre de tres hijos, se presentó ante la justicia para impedirle que actuara ante el público porque actuando, decía, su hija «no sólo echa sobre sí la nota de infamia sino que la hace trascender a todos sus parientes«. El pedido fue aceptado, pero, después de seis meses de apelaciones de ambas partes, se falló en favor de la hija.
Un mínimo rigor me obliga a mencionar que es imposible saber hoy (como lo fue en su momento, dado el poco interés en investigar el hecho, o el mayor “interés” en no investigarlo) si se trató de un accidente o de un atentado. La jerarquía católica, sin embargo, no disimuló su júbilo por la destrucción del pecaminoso sitio y pudo suspirar su calma al descubrir que los actores se habían quedado sin su espacio.
“¡Dios del Cielo!”, habrán musitado las santurronas, “finalmente llegó tu Justicia y acabó con la encarnación del Mal en ese Templo de Satán”. Y claro, ¿cómo soportar, por ejemplo, que durante la época de carnaval se realizaran en la sala bailes populares, a los que acudía el pueblo disfrazado a disfrutar del fandango? Esas noches de brillo enrojecido, las siempre presentes castañuelas hacían sonar sus ritmos barrocos mientras la lascivia se apoderaba de los Poseídos. Pero todo aquello acabó cuando el Ardor del Fuego Divino arrebató al patrimonio de la Aldea uno de los mayores logros del Virrey criollo.
El teatro no murió en las cenizas de La Ranchería ni el Oscurantismo pudo con el espíritu en movimiento de un pueblo que se encaminaba a la definición de su destino. Proliferaron las salas, nuevas “Rancherías” dieron espacio a la Acción Dramática y una remota ciudadela del Imperio Español se convirtió, con el paso del tiempo, en un referente de la actividad teatral en el mundo. Cada 30 de noviembre, la cultura nacional festeja un recuerdo que, a pesar de su pronta y violenta muerte quedó vivo para siempre en la esquina de Alsina y Perú: el nacimiento del Teatro en la Argentina.
—Gustavo Böhm