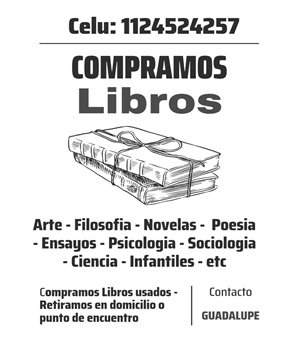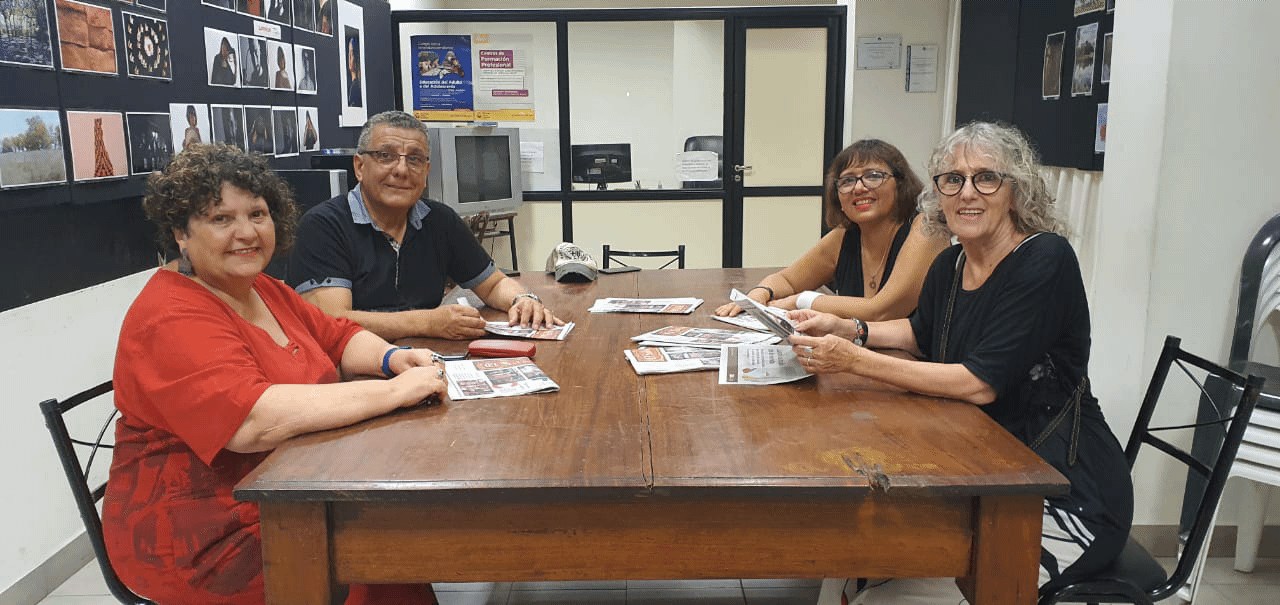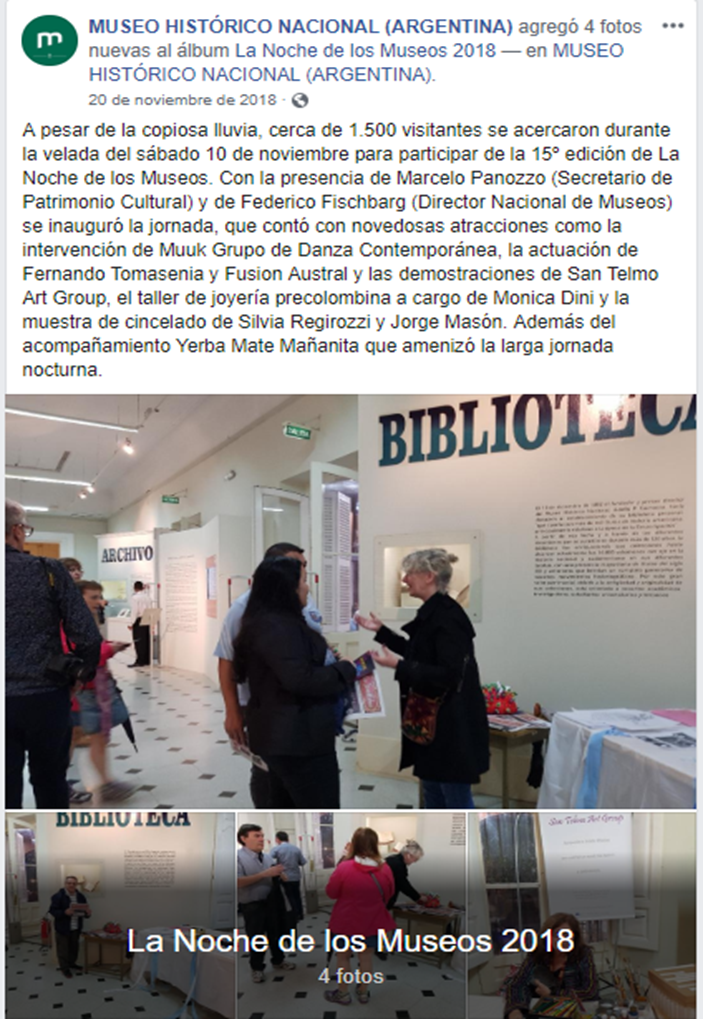Plaza de toros
Antonio, al igual que su madre, se había despedido de los pocos vecinos de la aldea, tomó el camino principal hasta la vieja iglesia para decirle adiós también al cura, que fue su maestro y que no siempre con paciencia le enseñó a leer, a sumar, restar y a lograr que las engorrosas tablas de multiplicar quedaran fijas en su memoria. De su padre, avezado herrero, había aprendido el oficio y con apenas quince años logró transformar el hierro a fuerza de moldearlo sobre el viejo yunque heredado de sus antepasados. Lamentaba la temprana muerte de su padre y la pobreza del pueblo que lo ponían en la enorme responsabilidad de ser el sostén de su madre y de Carmen, su hermana menor. En esos años España aún se mantenía en un estado de economía rural, a la espera de una transformación industrial que se iría consolidando a finales de ese siglo.
Las sucesivas cartas que su tío le enviaba desde Buenos Aires, en las que le contaba las bondades del país, lograron entusiasmarlo; luego de convencer a su madre y después de liquidar lo poco que tenían, se prepararon para el viaje. Antonio nunca había viajado más que a los pueblos de su provincia y pudo conocer Sevilla cuando debió cumplir con los trámites requeridos para el viaje a la lejana América.
El día anterior a la partida fue a saludar al señor de la aldea, dueño de campos de labranza y de ganado que siempre lo había ayudado y para quien forjara herraduras, rejas de arado y muchas herramientas, tal como lo hicieron durante años, su abuelo y su padre. Al pasar cerca de un corral, se detuvo a mirar a unos toros jóvenes que se calentaban al sol.
Como casi todos, de niño jugó a improvisar corridas de toros con sus amigos, a veces en el papel de matador y otras en el de feroz animal que embestía al compañero de juegos con unos cuernos de madera fuertemente sostenidos por sus manos.
En las fiestas del pueblo su padre lo llevaba a ver las corridas, en donde conocidos toreros demostraban sus habilidades frente a los bravíos animales y al entusiasmo de los vecinos que vitoreaban sus hazañas, pero en el fondo sentía verdadera pena por el sufrimiento de los pobres animales.
Por fin llegó el día de la partida. Un vecino los acercó a la estación de donde partió al tren que los llevaría al puerto de Cádiz para, desde allí, emprender la larga travesía. A través de la ventanilla, Antonio miraba con tristeza a los campesinos que trajinaban entre los añosos olivares en ese atardecer que sería el último recuerdo de su tierra.
Después de la monotonía del viaje se instalaron en Buenos Aires en la casa de su tío, hasta que Antonio pudiera independizarse. Al poco tiempo, gracias a la recomendación de su pariente, lo tomaron como aprendiz en un taller donde fabricaban carrocerías de todo tipo.
Al principio le daban trabajos menores y rutinarios pero el patrón del taller rápidamente reconoció su capacidad y le enseñó los pormenores del forjado artístico, como se llamaba en esos años a los ornamentos de hierro que engalanaban carros, sulkys y a los muy elaborados carruajes de las familias pudientes de la ciudad.
Pasados diez años de su llegada a estas tierras pudo abrir su propia herrería artística, ya sabía manejar el hierro con la destreza necesaria para transformar las simples barras en caprichosas y elegantes rejas de ventanas, balcones y cancelas que la nueva arquitectura porteña demandaba. Además, se casó con una porteña con la cual tuvo dos hijos varones que -con orgullo- consideraba su mejor aporte al futuro del país.
Una tarde en que debía tratar un trabajo en el sur de la ciudad, aprovechó para pasar por el imponente edificio de la empresa en cuyo frente la escultura de un forjador está pronto a golpear sobre el yunque el hiero recién salido de la fragua y con la cual se sentía representado. Siempre que podía se daba una vuelta por allí para charlar con José, un amigo español que trabajaba en la empresa. Antonio, te recomiendo que el domingo a la tarde te acerques al Parque Lezama, es una sorpresa que te hará recordar tus años mozos, no te digo más, estoy seguro que te alegrará y si llevas a los chicos veréis algo de nuestra tierra, le dijo su amigo al despedirse.
Después del almuerzo y entusiasmados por la perspectiva de un domingo soleado, la familia se encaminó al Parque Lezama, señoras ataviadas con elegantes sombreros, niños corriendo por los senderos, señores leyendo el diario bajo la sombra de los árboles, poblaban ese remanso tan bien cuidado que enorgullecía a los vecinos de la ciudad.
Antonio, del brazo de su señora, no perdía de vista a sus hijos que también jugaban y disfrutaban del paseo, pero no lograba encontrar la sorpresa prometida por su amigo José. Por fin se acercaron hasta el lugar en donde se encontraban las gradas del anfiteatro y con asombro vio abajo una plaza de toros, si bien pequeña, con toda la gracia de las que se armaban en su pueblo. El público entusiasmado aplaudía a unos toreros que alardeaban con sus pases a los cuales los animales no parecían darle mucha importancia, lo que encendía aún más el entusiasmo y los aplausos de la concurrencia.
Pero qué es esto, dijo Antonio asombrado por lo que estaba viendo. Al escucharlo, un señor le respondió que si bien podría parecerle extraño el motivo de la parodia, esta tenía un fin muy loable. Se trata, continuó el señor, de un encuentro festivo organizado para recaudar fondos destinados a los chicos más necesitados y es un deber colaborar con tan noble causa. Al conocer el motivo de la fiesta, Antonio colaboró sin dudarlo.
Contentos por ese divertido paseo la familia regresó a su casa, mientras que Antonio no podía ocultar la emoción por los recuerdos de su niñez que la fiesta había traído a su memoria.
Días después de aquel año 1902, un artículo de la revista Caras y Caretas expresaba que… Los taurófilos y los simplemente amigos de divertirse recordarán siempre con gusto aquellas fiestas del Parque Lezama, organizadas por el Patronato de la Infancia, entre las que figuró a última hora la parodia de las corridas de toros, salvo que todo era una broma…
Eduardo Vázquez