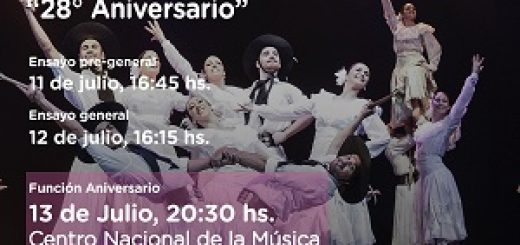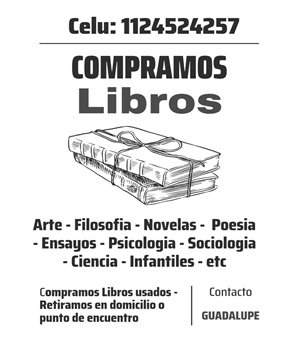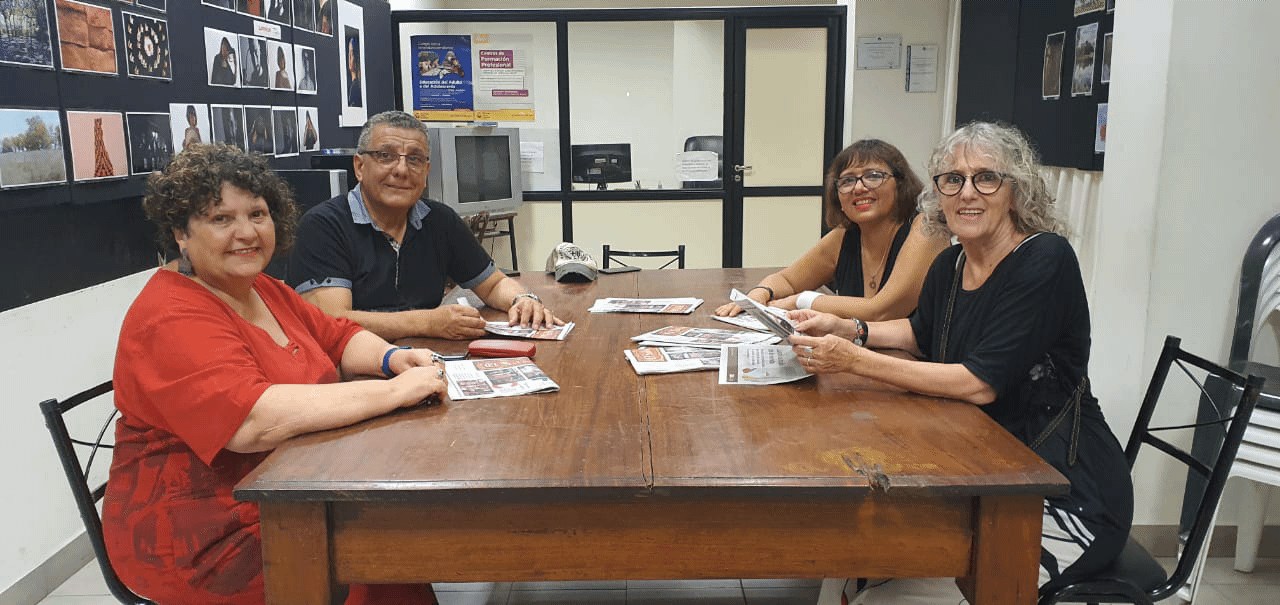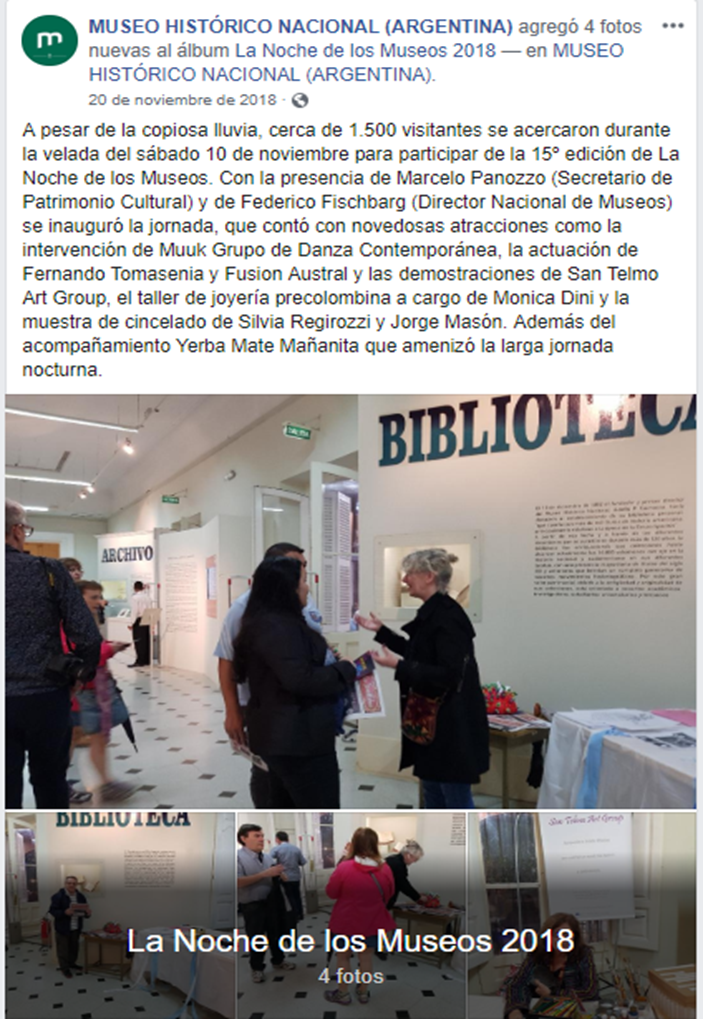Romina
Esto no es un cuento, es una historia real que sucedió el jueves 23 de julio 2020, mientras nos rodeaba la pandemia. Como confirmación de verdad, he respetado el nombre de quienes fueron parte de ella.
Cuando sonó el timbre estaba en la cocina preparando el mate y me pregunté quién llamaba a las 9:30 de la mañana en un día lluvioso, en plena cuarentena total. No fui hacia la puerta sino que entreabrí la ventana. Hay una seria recomendación de seguridad de primero ver quién es antes de abrir la puerta.
Al mirar hacia afuera recordé que el primero en avisar fue Enrique, luego Rosa mandó un WhatsApp. Esta semana comienzan los testeos de Coronavirus en San Telmo. Personal sanitario de la Secretaría de Salud va a recorrer el barrio haciendo chequeos preventivos. A los propietarios de los inmuebles elegidos se les va a mostrar una nota donde se les comunica la elección del domicilio y se solicita prestar colaboración.
Detrás del vidrio estaba una chica jovencita, menudita, más bien baja, con uniforme celeste de enfermera, guantes y máscara de plástico. Llevaba un kit en el que, leyendo la mitad, pude adivinar que decía “Covid 19 – Sec. Salud – Comuna Uno”. A unos pasos de ella estaba otra muchacha con barbijo de tela, también joven, vestida de particular, con un traje sastre negro, pero que llevaba colgado del brazo algo blanco que imaginé un guardapolvo.
– “Buenos días, señor, -me dijo, mientras me extendía una carta- espero que pueda atenderme. Ya van tres casas que no me contestan. Vengo por el testeo.”
La llovizna estaba convirtiéndose en lluvia y líneas de agua se deslizaban sobre su máscara de protección. Hasta me pareció ver que detrás de las gotas su mirada me pedía que las dejara pasar porque se estaban empapando.
Miré la nota, vi el membrete, los sellos y mi dirección. No sé por qué pesó más la lluvia y algo frágil dentro mío, que la obligación de sopesar la autenticidad, legalidad y demás cosas necesarias a ser observadas en el húmedo papel.
Al minuto siguiente les estaba abriendo la puerta. Como ustedes saben, vivo con Gloria, mi mujer, en una vieja casona de San Telmo, de esas que tienen de entrada un portón de cuatro puertas, que a los pocos metros desemboca en dos patios con galerías a los costados, adonde dan las habitaciones.
Entró la enfermera con su kit, agradeciéndome y se puso a un costado de la entrada. La otra chica pasó a mi lado y llamativamente, en estos tiempos de distanciamiento, me saludó tocándome el brazo con la mano y siguió caminando hacia el patio delantero. Como mi atención estaba centrada en la enfermera, pensé que a la otra, la acompañante, le había llamado la atención la vieja casona y se había asomado al patio, de curiosa.
La enfermera sacó del kit algo como un formulario y empezó con las preguntas: Cuántas personas vivían en la casa, el nombre y edad de ellas, si estaban en el domicilio… Mis respuestas eran concisas y rápidas, pero comencé a escuchar como un eco. Presté atención y noté que había una repetición de lo que decía, pero rara. Hablé más despacio y escuché clarito que la otra muchacha había pasado al patio y que repetía cantando lo que yo decía.
En ese momento apareció Gloria, que se estaba levantando y al oír el timbre y la conversación se había asomado a una de las puertas que del comedor dan al patio para averiguar qué pasaba. Cuando comencé a contarle, me preguntó si estaba con barbijo. Como le contesté que no, le alcanzó mi barbijo a la chica que estaba en el patio, quien me lo acercó.
Ahí me distraje un poco y volví a concentrarme en las preguntas. Pero de nuevo el eco cantado. Ya un poco entre desorientado y molesto, le pregunté a la enfermera.
– Decime. Esta chica que está en el patrio… ¿Viene con vos?
– No, señor. -Me contestó con cara de asombro-. Yo creí que vivía aquí. Venía atrás mío. No la conozco.
Bueno, pensé: me hicieron el cuento. Ya está. Caí en la trampa yo solito. Ahora abren la puerta y entran los muchachos. Pero no. Todo seguía igual, salvo que desde el patio venía un canturreo monótono en voz baja. Me repuse y rápidamente caminé hacia el patio.
– ¿Qué haces acá? -Le pregunté con voz alta, un tono duro y serio y mi peor cara de malo- ¿Quién sos?
La chica no se inmutó. Se había sentado en un silloncito de metal que hay en un costado y desde allí, me miraba mansamente y continuaba cantando.
Volví sobre mis pasos a ver si la enfermera estaba abriendo la puerta a sus cómplices, pero me la encontré donde la había dejado, pero ya apoyada contra el ángulo de la puerta y la pared. Tenía los ojos agrandados que se le salían de la máscara y me miraba fijo.
– No sé nada, señor. No viene conmigo -atinó a balbucear-.
De vuelta en el patio encaré seriamente a la otra y ya con voz fuerte le grité
-Te vas. Vamos ¡Fuera! Ya mismo salís de acá.
La chica no se inmutó. Paró de canturrear, posó en mí sus ojos claros, me miró fijo y solo me contestó:
– Yo vivo acá -y volvió a su canto-.
– Te vas o llamo a la policía ¡Vamos!
Como no me contestó, pasé delante de ella y entré a buscar el teléfono. Cuando estaba volviendo me encuentro con ella que estaba entrando. Entonces grite más fuerte aún que no entrara. La chica retrocedió y volvió al patio con cara de asustada.
Con mis gritos apareció Gloria, quien recordando seguramente a sus antepasados, guerreros de la Independencia, presurosa se acercaba con dos paraguas para defendernos por si nos atacaba. Tomé uno y salí con el teléfono en una mano y el paraguas empuñado en la otra.
Allí me encontré con la chica, decía algo sobre un bebé y volvía canturrear. La enfermera seguía petrificada contra la puerta. Le pedí a Gloria que no saliera y a través del vidrio vi que tenía el paraguas con las dos manos, en posición de bayoneta calada.
Tomé el teléfono y marqué el 911. Me atendieron al instante. Tuve que repetir dos veces lo que sucedía hasta que lo tradujeron a su idioma: “Intruso, femenino, joven, delirante, no agresivo”. Sin mucha convicción me aseguraron que un móvil salía, ya.
Pasaron quince minutos donde, como en un mal documental, se repetía todo: mis gritos, el canturreo, palabras un poco inconexas, la enfermera pegada a la puerta y Gloria que me miraba a través del vidrio de la puerta y me decía que llamara a Nahuel, su querido sobrino, que es oficial de la Policía. Como sé que vive en Monte Grande, tardé un rato en escuchar que ella me decía que trabajaba cerca y seguro que podía mandar alguien.
A la segunda llamada me contestó el celular. Al escuchar lo que pasaba, Nahuel quería venir por el tubo. Quedó en mandar a un amigo y antes de salir para aquí, le pidió a Barbie, su novia, que la llamara a Gloria para estar cerca de ella.
La chica se había ido cerca de la puerta y ante la mirada horrorizada de la enfermera, se sentó en el suelo y sin sacarse la ropa, hizo pis. Luego se paró y siguió hablando sola.
Volví a insistir con el 911 y de vuelta toda la explicación y la extraña disculpa: “Cálmese. Usted no habló conmigo. Ya le mando un móvil”.
A los quince minutos oí ruidos en la puerta y me fui para adentro para ver por la ventana qué pasaba. Eran el amigo de Nahuel y el patrullero que llegaban al mismo tiempo. Ya podía respirar un poco más tranquilo.
–Tuvimos una emergencia, jefe -se disculpó el oficial, que bajó junto con un agente más joven- la cosa está complicada en todos lados. Ya estamos aquí.
Yo les abrí la puerta, pensando que por ahí la chica aprovechaba para escaparse, pero no, se quedó adentro lo más pancha y se puso al lado mío. El oficial me hizo ir hacia el patio, mientras el más joven enfrentó a la chica. Todavía estaba de espaldas, cuando oigo:
– ¿Qué hacés aquí, Romina?
Me di vuelta como un resorte; el oficial se me acercó y me dijo en voz baja:
– Es una piba del barrio… Media loquita. Está en situación de calle.
– ¿En situación de calle? -Pregunté mirando que estaba bien vestida y peinada-
– Sí -me contestó serio-. Ayer la encontramos desnuda. Las colegas de la comisaría la vistieron y hasta la peinaron. Pero no pudimos hacer más. El fiscal sostuvo que no estaba cometiendo ningún delito y el médico que la atendió dijo que estaba bien, que se ubicaba bien en espacio y tiempo… La tuvimos que soltar.
Entonces comenzó una larga charla donde los policías, de mil maneras trataban de que Romina saliera y lo único que obtenían era su respuesta de que esa era su casa y que ella vivía allí. Los argumentos que usaban los policías pasaban de la alta dialéctica sofista al dulce chamuyo y las voces desde la seriedad de autoridad constituida a ruegos en la oreja con voz suavecita. La indiferencia firme de la muchacha no se perturbaba, al contrario les bajaba una mirada condescendiente, como que eran ellos los que no entendían.
Como yo ya me había tranquilizado, pude observarla con más atención. Era llamativa la tranquilidad con que se movía. Su rostro era blanco, sus ojos claros tenían una mirada ausente, pero mansa. Su pasividad transmitía paz, que coincidía con la paciencia de los policías que la trataban casi con cariño.
Gloria salió al patio y se puso a charlar con el amigo de Nahuel. Todavía llevaba el paraguas. Esta vez apoyado en el hombro. En un momento se dio cuenta y señaló el cielo que seguía encapotado y dejó el paraguas en un mueblecito que había en un costado.
Cuando todo parecía que había entrado en un círculo sin salida. Vi movimientos en la puerta y, de repente, desaparecieron todos, incluida la enfermera que no se había movido desde que entró. No sé si respirado… ¡Romina había aceptado salir!
De curioso, entré y me fui a la ventana para ver cómo terminaba la cosa. Observé que los policías se subían al patrullero y se iban raudamente. Me imaginé que se la llevarían con ellos, pero unos fuertes golpes en la puerta me anoticiaron que Romina quería volver a entrar en “su casa”.
No podía creer que los policías se hubieran ido. En la vereda de enfrente, estaba parada la enfermera, todavía shockeada y con la mirada fija en lo que sucedía en la puerta. En ese momento vi a Nahuel que llegaba y que junto con su amigo trataban de calmarla. Los golpes y los ruidos continuaron por un rato. Yo me corrí de la ventana y entorné el postigo porque pensé: Lo único que falta es que me vea y comience a golpear acá.
Al rato, escuché que se detenía un auto en la vereda y entreabrí un postigo. Eran los policías que habían vuelto. Iba a protestarles, cuando escuché que hablaban en voz baja con Nahuel que se les había acercado.
–Nos llamaron de urgencia. A dos cuadras de acá había un 238, pero cuando llegamos ya estaba interviniendo el subcomisario, así que volvimos…con Romina. En el camino llamamos al SAME. Están mandando una ambulancia.
Los saludé con la mano. Y de nuevo la charla con Romina, quien al verlos se calmó bastante, pero no aflojó en su intento de entrar y de sostener que ésa era su casa. En la vereda de enfrente seguía parada (¿petrificada?) la enfermera. Se había levantado un poco la máscara y se podía ver que sus ojos estaban atentos, pero que estaba lejos de entender lo que pasaba.
Desde la ventana pude ver que aparecía lentamente una ambulancia del SAME. El chofer estacionó enfrente; un médico joven, de anteojos ahumados, se bajó y se dirigió a hablar con los policías. El chofer, por su lado, se informaba por la enfermera que parecía responderle con monosílabos.
Una nueva tarea nacía: convencer a Romina de que lo mejor para ella era subir a la ambulancia. No iba a ser fácil. Gloria y yo estábamos pegados al medio postigo abierto de la ventana. La conversación se hacía difícil de escuchar, porque con tantos interlocutores se volvía confusa.
Unos golpes fuertes en la ventana nos hicieron saltar. Cuando la entreabrí más, me encontré con el más joven de los policías, el agente, que con voz seria me decía:
–Jefe ¿No podría preparar un tecito para Romina? Póngale, por favor mucha azúcar. Vaya a saber desde cuándo no come. Seguro que eso la va a calmar un poco.
Fue el té más raro que con Gloria preparamos en nuestros largos años de vida en común. Cuando estuvo no muy caliente se lo acerqué al agente a través de la reja. Escuché tragos, gorgoritos y largos suspiros.
Cuando volví a mirar por la ventana vi una procesión: el médico que suavemente llevaba a Romina del brazo, los dos policías atrás, Nahuel y su amigo y finalmente el chofer, acompañado de la enfermera. Todos iban acercándose lentamente a la parte de atrás de la ambulancia.
La Romina ya estaba entregada. Con los brazos caídos y la cabeza un poco inclinada miraba la puerta de casa, como despidiéndose. La enfermera la ayudó a subir y junto con el médico se quedaron atrás con ella. El chofer puso el motor en marcha y la ambulancia despaciosamente se fue calle abajo.
Gloria fue a preparar un cafecito para Nahuel y los policías que se relajaban estirando los brazos y moviendo el cuello. Yo me quedé solo en la ventana, pensando adónde la llevarían.
De a poco nos fue abandonando la sensación de miedo. Quedó lejos la angustia y nos cansamos de decir ¡Qué suerte que no pasó nada! También nos reímos mucho de la estrategia de los paraguas. Pero, con el correr de los días, nos fue invadiendo una duda: ¿Romina era un chica del barrio, media loquita y en situación de calle o era un ángel de ojos claros, medio perdido, que necesitaba un té con mucha azúcar y decidió pasar a tomarlo en casa?
José María Fernández Alara