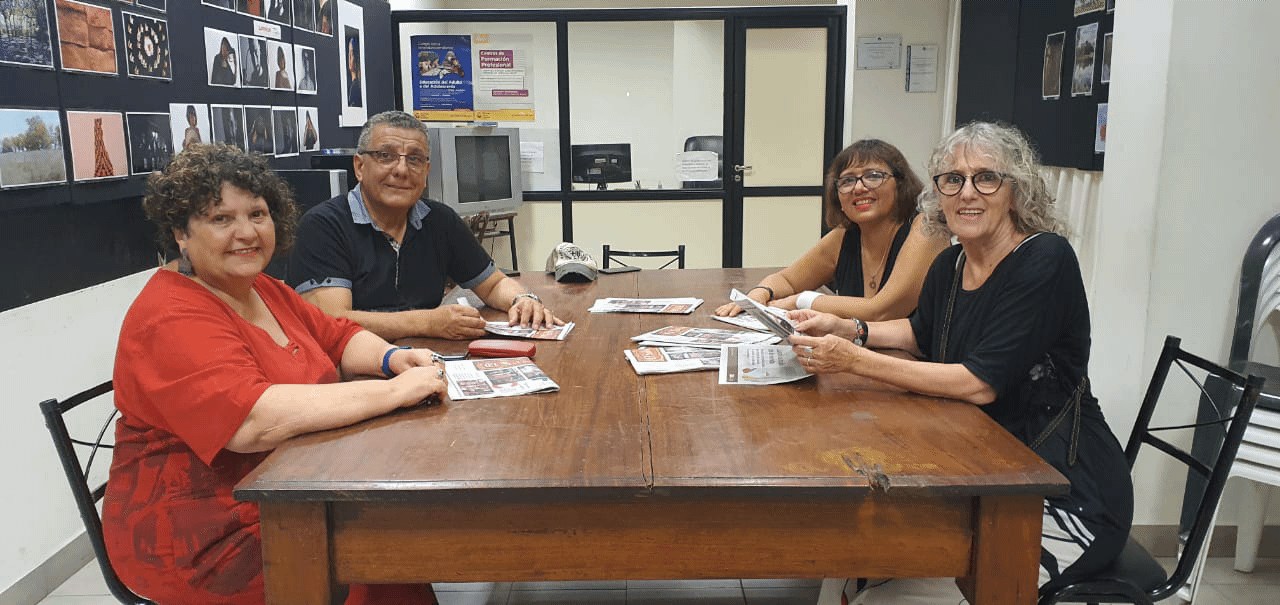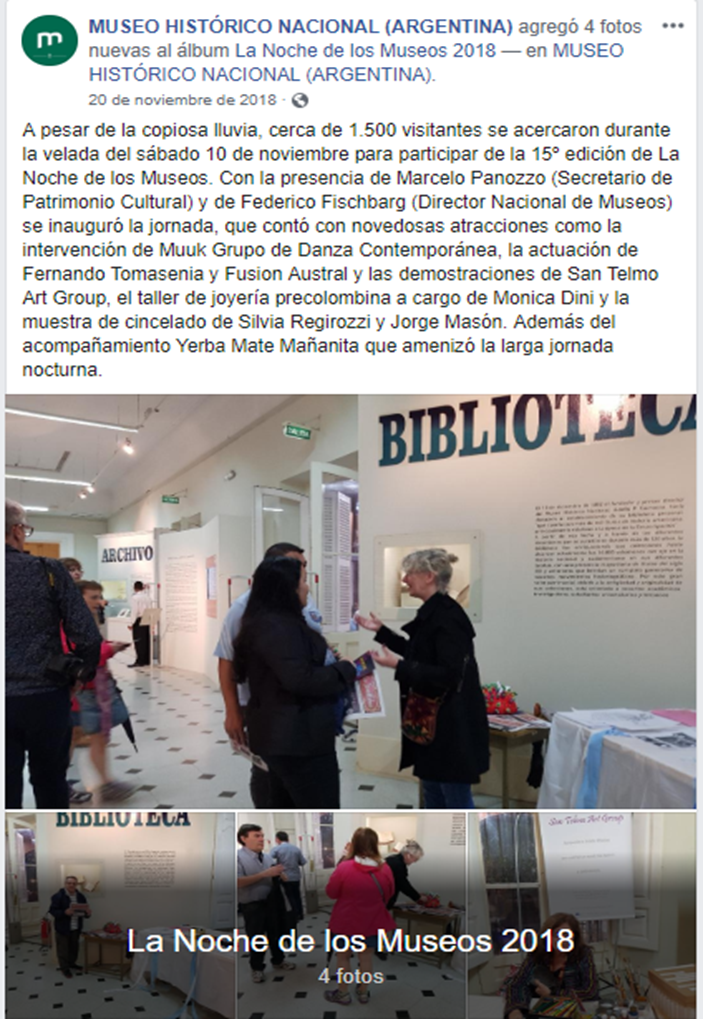San Telmo de antaño
Éramos chicos. De la época de la garita del “vigilante” y el “botón” de la esquina. No era un número: 101 o 911, se llamaba Facundo Suarez. Los días de mucho frio (fríos eran los de antes, tres grados bajo cero) mi madre le mandaba alguna “chuchería” para comer y vino tinto con canela, que tomaba escondido. A la vuelta de casa había una vinería, la de Delicia, pero cerraba temprano. En ese tiempo se tomaba vino con soda, no había gaseosas, era una fiesta la pequeña Coca-Cola.
A la mañana temprano, pan con manteca y leche, mucha leche. Siete de la mañana. El colegio empezaba ocho menos veinte.
Íbamos con mi madre “trepando” la calle Carlos Calvo, al Mercado San Telmo -en la calle Defensa- pasando con nuestros guardapolvos de tablas, tiesos de almidón, entre la verdura sucia y la fruta de los puestos. Comprábamos en la carnicería de Muti, por el lomo. Muti preparaba salchicha en unas máquinas plateadas de metal; las salchichas se rellenaban con algo que era semejante a una crema -no era un chorizo finito- y se embutía en tripitas, no en plástico. Y los quesos de doña Pola -queso cavallo, muzzarella, cuajadas…-. Al mediodía, al volver de la escuela, íbamos a la panadería a buscar el “pan bizcocho”, un pan francés migoso y crocante.
Con mi hermano cruzábamos la Av. Paseo Colón sin semáforos, toda una aventura y nos reíamos de los tipos del Monumento al Trabajo que acarreaban la piedra. Mas allá, la canchita de la “Yumen”, con sus torneos pedestres y partidos de fútbol. Martín Karadagian entrenando, igual que los corredores para la maratón y una multitud de vendedores ambulantes de golosinas y baratijas. Más atrás el puerto, sin vallas, con su puente giratorio y barcos que pasaban y anclaban cerca. Nos tiraban castañas de cajú y chocolates alemanes y suizos y juntábamos cantos rodados de las “montañas” que había al lado de las grúas, para jugar al “ainenti” o llevábamos arena para el pesebre de Navidad.
Cuando había desfiles militares, las tropas del interior acampaban en los terrenos al lado del río con sus cocinas de campaña. Las tropas de montaña tenían unos uniformes blancos y llevaban los esquíes en la espalda. Corríamos para verlos ir a desfilar por Avenida del Libertador. A la tarde íbamos al catecismo. Por nada nos salíamos del riel. Nos habían prometido un futuro sólido y equilibrado. Las especulaciones monetarias eran para gente muy rica, que tenía su auto negro con trasportines o verde petróleo. Muy pocos.
Cuando bajábamos por la calle Humberto Primo, caminábamos por Paseo Colón y pasábamos -al llegar a Independencia, que era muy angosta (en Balcarce estaba Don Simón, el carbonero)- por un boliche con ventanas cubiertas de fieltro rojo; mi hermano me decía: “Esto es un quilombo”. Seguíamos media cuadra y ahí, en la calle Estados Unidos, estaba el “Bar Unión” donde iban las parejas y marineros que bajaban de los barcos. Sin que supiera nuestra madre íbamos a fisgonear. Puro sabalaje y muchos extranjeros rubios de ojos azules y muy altos. A veces se armaban bataholas y acuchillaban a alguien; la ronda se enloquecía y se juntaba toda la “yuta”. Pudimos ver a “la rusa” en el boliche de Independencia y Paseo Colón, rubia, gorda, con cara de furia y salimos corriendo hasta la carbonería de don Simón, en el rincón y después a Defensa, a la heladería de Macri, a tomar helados de veinte centavos.
Los domingos íbamos a Misa de 9, la de los niños, que oficiaba el padre Auletta o el padre Debonis y después comíamos helados en lo de Macri, hasta que nos dolía la garganta. En las Fiestas Patronales, la iglesia hacía importantes procesiones callejeras; los vecinos armaban altares en la puerta de sus casas para las estaciones y el párroco llevaba la custodia, que no era muy grande. No había nada carismático, todo burgués. Los abusos de menores no se publicaban. No había televisor. El chamuyo, bien debute, te hacía entregar la zurda y largabas los morlacos, sin sentirlo, para los negritos de África. Éramos todos “Vincenzos”. Los de la shomería. No barruntaban que todo era cartón pintado. Se vivía a la marchanta, con menos preocupaciones, con servicios bien baratos y diversiones discretas: una ópera o tres películas en el cine Cecil o dos películas en el Centro.
De golpe todo acabó / llegó la revolución / la borra se puso arriba / y la cancha se embarró / y como dijo Discépolo / el inmoral se igualó / y lo único que queda / es Biblia y calefón.
María Isabel Urquiola