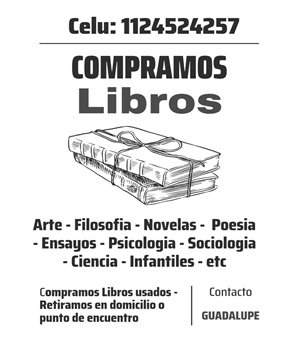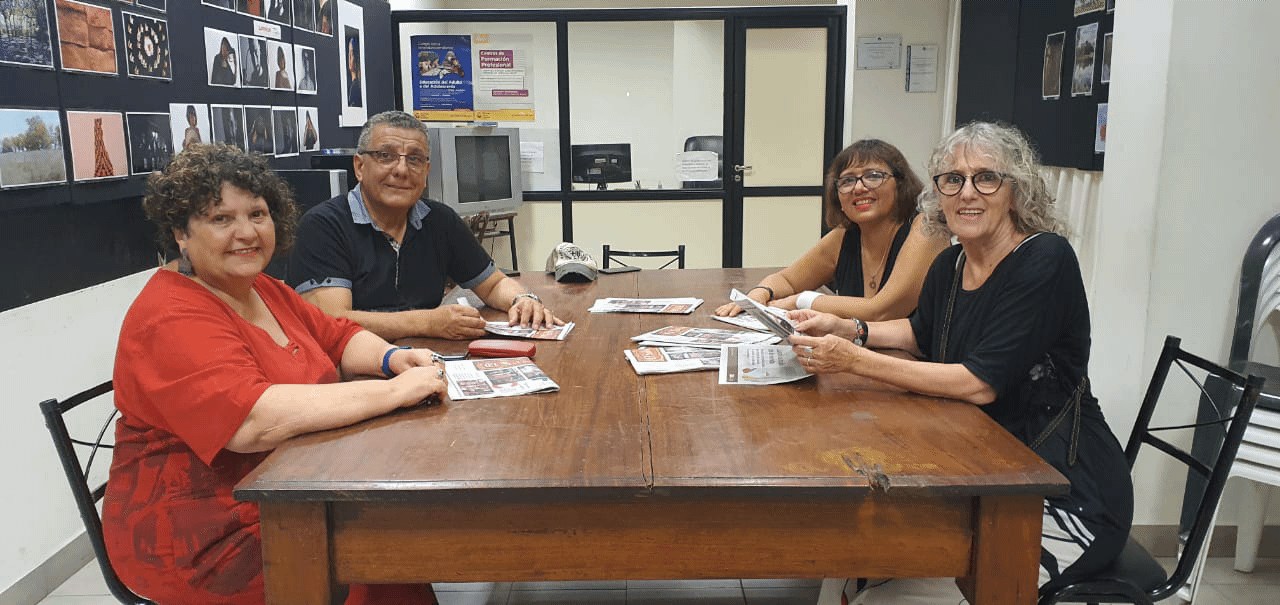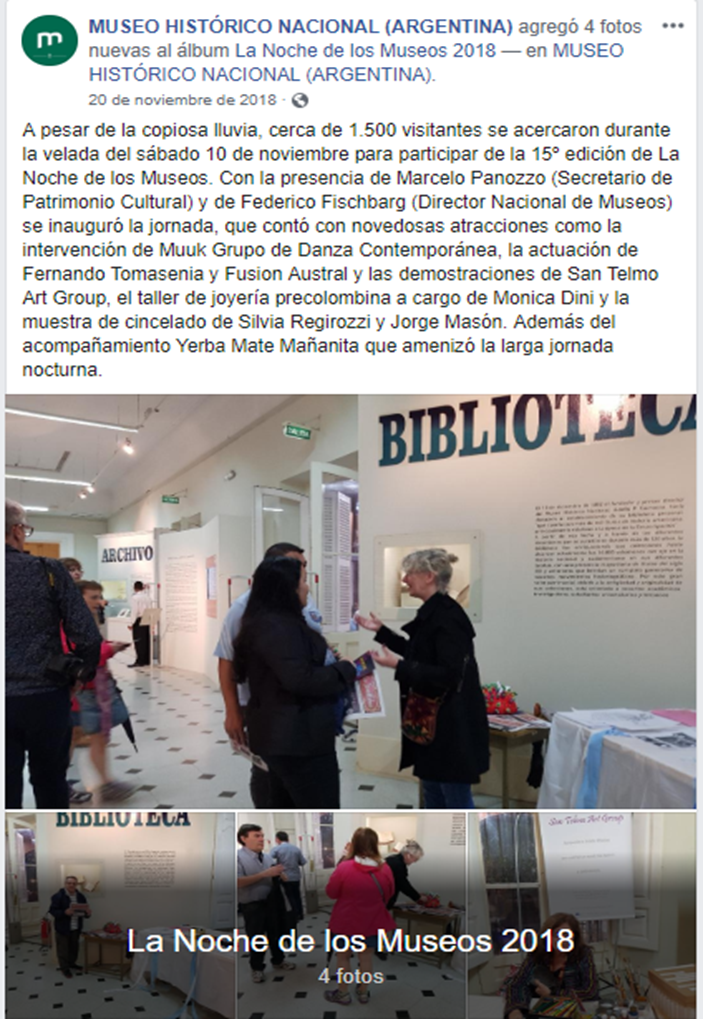Sansón – cuento –
Ella vive en la calle Carlos Calvo a dos cuadras y media de mi casa. Su gato es conocido en el barrio porque Ella lo deja en la ventana de su casa y el felino duerme todo despanzurrado en las más originales posiciones. Yo no miro mucho desde que un muchacho, con pinta de intelectual, al cruzarse conmigo comentó “es un gato Kamasutra”.
Algunos vecinos afirman que Ella es gorda – gorda, cosa que no me atrevo a ratificar por el Inadi. Interiormente estoy de acuerdo en el concepto, aunque no con la palabra, que hoy día es calificada de discriminatoria.
No sé cómo puedo ser “polite” y describir objetivamente su físico sin entrar en lo que hoy se denomina descalificación. Por cualquier cosa, aclaro que no es un problema de sexo, género o similar. Lo mismo me pasaría si se tratara de un muchachote entrado en carnes grasas.
Iba a llamarla “la gordita”, esperando que el diminutivo afectuoso disminuyera el peso de la idea, pero se me cruzó algún bullying escolar o de postgrado. Por eso, lo pensé mejor y creo que para superar la cuestión voy a referirme a ella sin mencionar ningún adjetivo calificativo o descriptivo. Ella va a ser “Ella”.
La cosa sucedió bien temprano, a la hora en que salgo a caminar, un poco por recomendación de la OMS, otro poco por consejo de la Sociedad Argentina de Cardiología y casi todo por expresas órdenes de mi mujer, que sigue durmiendo a pierna y muslo suelto mientras yo traspiro.
Iba lo más campante, estaba por llegar a mi tercer cuadra cuando oí un maullido extraño contestado por otro más extraño aún. Me imaginé una parejita de gatos a los que no le había alcanzado la noche para hacer sus conciertos procreativos. A esa hora de la mañana realmente sonaba indecente, casi exhibicionista.
Los raros sonidos provenía de debajo de un coche estacionado. No parecía el mejor lecho para el amor, por lo que mi vista se dirigió con cierta curiosidad en esa dirección.
¡Y allí estaba Ella! La entreví agachada hasta donde su cuerpo se lo permitía, maullando una y otra vez. Desde la otra punta del coche recibía respuestas de la misma naturaleza.
Al acercarme me encontré con lo que más sobresalía de Ella, que no era precisamente su cabeza ¡Mi abuela! exclamó todo mi ser. Espectáculo inusitado, de dimensiones alarmantes si uno viene medio distraído. Superado el fuerte shock, hice caso omiso de mi subsiguiente desorientación y superando miedos y respetos atávicos, me animé a musitar:
– Buen día…
No sé si Ella me oyó, pues continuaba el diálogo de maullidos contestados con maullidos. Cuando estaba por hacer mutis por el foro de la vereda, vi que su cabeza se erguía -seguro que para poder respirar- y, en la mitad de un maullido, susurró:
– ¡¡Sansón, vení con mamá!! ¡Sansón, por favor!
Mientras volvía a los maullidos se apretó una robe de chambre, que le quedaba escasa por donde se la mirara y se zambulló en posición de oración musulmana hacia el suelo, sin reparar que yo estaba detrás.
Eso fue mucho para mí. Me pareció que San Telmo tremolaba. Sinceramente me dio como vértigo. Inconscientemente me corrí para atrás. No me fue fácil sobreponerme. Por suerte se impuso mi decisión de no parecer un simple mirón de paso y haciendo un esfuerzo de entereza, susurré:
– Qué le parece si yo voy de la otra punta del coche y lo asusto un poco al gatito. Seguramente va a ir hacia usted.
Ella estaba como ausente. Seguía con los maullidos que tenían un timbre de llamada amorosa. Los que Sansón le contestaba sonaban despreciativos e indiferentes.
A pesar de la no invitación me fui a la otra punta del automóvil y me agaché. Sansón estaba cerca. Era más grande de lo que imaginaba. Al verme se encogió como un tigre pronto a saltar, se le erizaron los pelos y me maulló muy feo. Al tomar distancia prudencial entendí que, en su lenguaje, me decía que los de afuera son de palo, que no me metiera donde no me llamaban y que para el poliamor se necesita invitación.
Sacando fuerza de mis tripas superiores y con mi mejor voz seria le dije, sin gritar “¡Fuera, Gato!”. Me miró mal, muy mal y el largo maullido agresivo que me dirigió mostró uñas afiladas y colmillos como de inyección vacuna equina. Para no mostrar mi susto miré por debajo del coche hacia la otra punta.
No fue fácil. Primero me golpeé la cabeza con el paragolpe. Y segundo, pero no menos importante, no estaba preparado para recibir la visión de la robe de chambre entreabierta. Casi me olvido del gato. Tuve que pestañear varias veces para perder la visión doble. Me costó cerrar la boca.
Me levanté y para disimular tomé una ramita que estaba en el suelo. Cuando me estaba por agachar de vuelta, me di cuenta que en la vereda de mi lado estaba Silvia, la diarera, que me miraba con extrañeza. La saludé como si no pasara nada y me contestó el saludo con un breve cabeceo. Se quedó un segundo junto al coche mirando hacia mí y hacia la otra punta. Sin decir palabra, acomodó sus diarios y siguió con su reparto. Estoy seguro que a los pocos pasos se dio vuelta para asegurarse que no era una visión.
Comencé a mover la ramita cerca del gato, quien haciendo oídos sordos a los cariñosos maullidos que lo convocaban a deponer la huida, se puso a jugar tratando agarrar la rama y morderla. En eso escuché la voz casi llorosa de Ella. Era un susurro suplicante.
– Sansón, vení, por favor. Estoy casi en bolas, Sansón.
– Dale, Sansón. Andá con tu mamá -me salió decir-. No ves que está desesperada.
Por el rabillo del ojo vi un par de zapatillas a mi lado. De costado di vuelta la cara y vi a Santiago, el vecino de enfrente de casa, quien siempre está observando si todo anda en orden el barrio. Iba a saludarlo, pero se fue a la otra punta del coche. Tardó en volver. Vino con las cejas levantadas y la mirada un poco estrábica. Me hizo un gesto con la mano, que no sé si fue saludo, despedida o qué y desapareció.
Volví con mi ramita al michifuz, pero sentí una voz que hablaba sobre los maullidos.
-¿Pasa algo, jefe? ¿Necesita ayuda?
Era un muchacho en una bicicleta de reparto que mostraba que era un bien nacido. Dejó la bici contra el cordón y se vino hacia mí, con cara de preocupación.
– Andá a ayudar a la señora -dije entrecortadamente, mientras le señalaba la otra punta-.
El pibe se acercó. Miró, se agachó y como un resorte se levantó y fue a buscar la bicicleta. Se subió a los piques y mientras se alejaba, me gritó:
– Estoy en pareja. Mi mujer espera un chico para marzo. Mejor me voy. No puedo. Prometí…
Y no escuché lo que había prometido porque había parado un coche con dos tipos adentro que empezaron a los bocinazos irrespetuosos y celebratorios en horas de la mañana temprano. Le hice gestos de todo tipo para que la pararan y se fueran. Los atorrantes a las carcajadas me levantaban los pulgares y hacían gestos irreproducible señalando a Ella.
Cuando, haciendo oídos y vista sordos y ciegos a los impresentables, me agaché de vuelta vi que el gato no había sido incólume a los bocinazos, corrió desesperadamente hacia donde estaba Ella y se zambulló en los pechos generosos que lo recibían maternalmente.
Solo vi la parte de atrás de Ella. El robe de chambre se bamboleaba al viento y cubría lo que podía de esa retaguardia que corría feliz hacia la puerta. Me pareció que Ella y el gato ronroneaban, pero la escena fue tapada por los aplausos de los del coche, que no se fueron hasta que cerró la puerta.
Cuando llegué a casa, mi mujer me preguntó cómo había sido la caminata esa mañana. Solo atiné a contestarle:
– Como siempre, vieja. No había nadie en la calle.
José María Fernández Alara