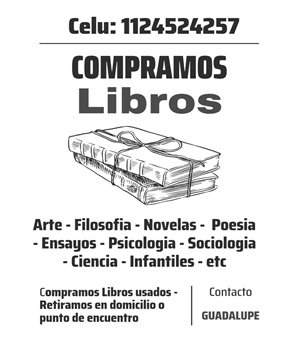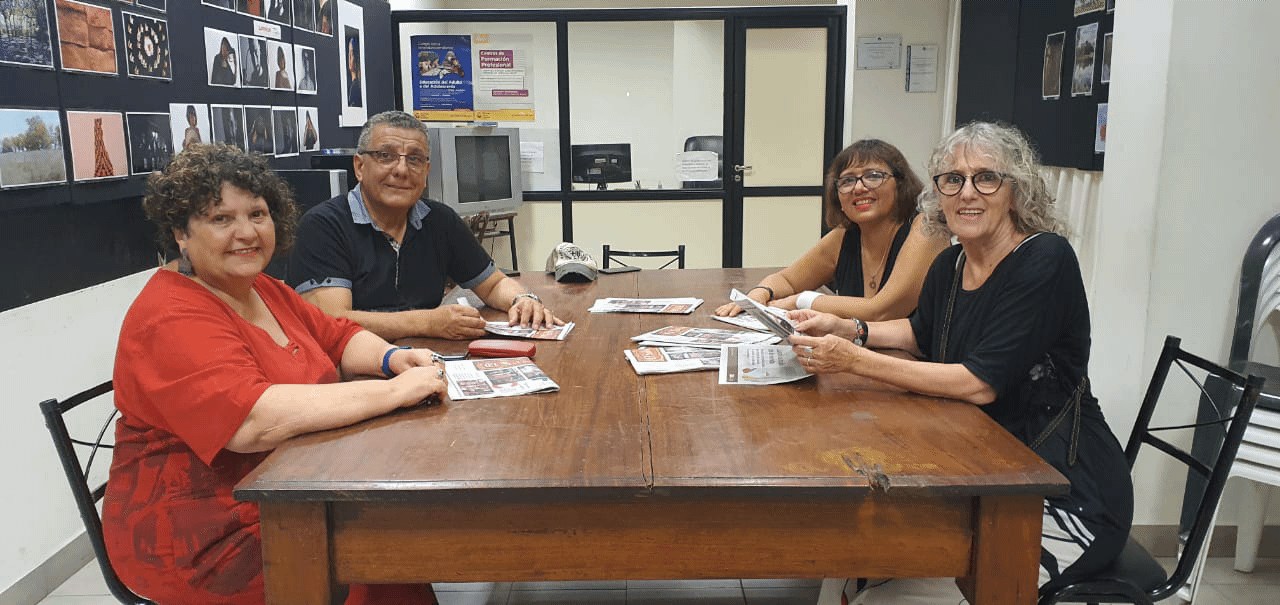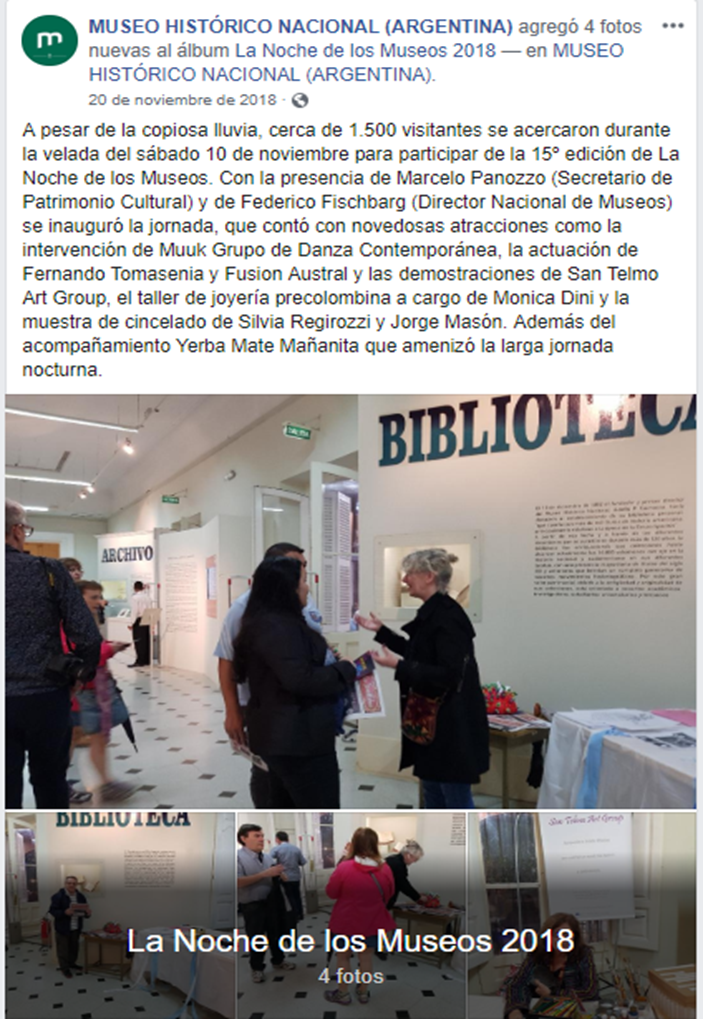Un inglés desconocido
Las invasiones inglesas en estos barrios
Por Gustavo Böhm

Se le dobló una pierna.
El plural suele ser más adecuado, porque las piernas vienen de a dos. Aun al quebrarse el sostén de una de ellas el desbalance arrastra a la otra. Y entonces, ¿qué ocurrió? ¿Ambas extremidades lo arrastraron en aquella caída sobre el empedrado de la calle Defensa?
No, señor. La sensación de John Morris no fue esa.
Porque lo que había estallado era su rodilla derecha. Allí le habían acertado. Hervía el calor de su sangre y la humedad le ahogaba la bota. Y sin embargo, su pierna izquierda avanzaba, daba el siguiente golpe contra el suelo empedrado de esa villa extraña, perdida en el olor deforme de la insólita mezcla de pólvora y lluvia.
John miró al cielo y se dijo: “Estoy equivocado, no llueve hoy. Fue ayer”. Luego se derrumbó. Ahora sí, ambas piernas dejaron de sostenerlo.
“¡Hacia la Plaza Mayor! ¡Sin parar! ¡No respondan al fuego! ¡Sin parar! ¡El tiempo es nuestro aliado!”.
El tiempo es la caída, es la humedad de la lluvia del día anterior, el color verdoso de las baldosas y esa sangre múltiple fluyendo por las canaletas porteñas.
“¡El tiempo es nuestro aliado!”, había dicho el comandante… Rapidez, carrera, marcha. Tomar el fuerte.
Boca arriba, lo último que percibió John Morris en el desmayo que anticipaba su descanso final, fue una mujer que apoyaba su abultado vientre contra un balcón mientras volcaba la totalidad de una olla de aceite hirviendo sobre él. Murió antes que el dolor lo consumiera.
Tan lejos, tan solo.
Buenos Aires, 1807.
La pesadilla del joven había empezado dos años antes, en el combate de Trafalgar, cuando Nelson le hizo el mayor de los favores a su Gran Bretaña, o al menos eso fue lo que creyó John Morris cuando escuchó la frase: “dueña de los mares”. La Bandera que defendería con su cuerpo y alma sería llevada en barcos por el océano… Los océanos.
Su patria se hacía con las aguas salinas en el mismo momento en que Napoleón triunfaba en Europa. Cierto, a no olvidarlo, Inglaterra nunca fue Europa.
El imperio codiciaba las colonias españolas en América. Lo había dicho Montesquieu: “las Indias son lo principal, España es accesoria”. La carne quemada de John Morris atestiguaba un pensamiento que se iba, ahora, con su vida: “España es accesoria, que se la quede Francia”.
La noche del 24 de junio de 1806 la Casa de Comedias, en la actual esquina de Reconquista y Perón, estaba colmada. Se estrenaba una obra de Moratín. En mitad de la función un mensajero se acercó al Virrey con una esquela. Sobremonte se puso de pie, dejando a su familia en el palco, y a no ser por la rápida mirada que le echó su mujer, en tono de reproche, nadie habría advertido la palidez de ese rostro. Una expedición inglesa había desembarcado en Quilmes.
La Gran Aldea ya contaba, en aquellos días, con cuarenta mil habitantes, pero no había perdido aun el aroma de pampa compitiendo con los vientos del río sobre la Plaza Mayor. La humedad y la lluvia acompañaban su paisaje al punto de provocar inundaciones tales que obligaban al Virrey a apostar centinelas para impedir que caballos y personas se ahogaran en la calle de las Torres… luego Federación… luego Rivadavia.
Sobremonte escapó de la pesadilla. Y no me refiero a la lluvia.
Las tropas británicas ocuparon la ciudad, pero se quedaron poco. Cuarenta y cinco días después, un ejército proveniente de Montevideo y comandado por Santiago de Liniers les dio la despedida. Se enarboló el pabellón real en el asta de la Plaza de Toros, en Retiro. Entre los jóvenes que transportaban las piezas de artillería había un muchachito rubio de trece años, hijo de buena familia, los Ortiz de Rosas. Juan Manuel, se llamaba, y servía en un cañón. Ni en sus más remotos sueños hubiera imaginado el aterrorizado joven que se convertiría, con el correr de los años, en el Dueño y Señor de los destinos de un país liberado, que no es lo mismo que decir independiente. Ese día oyó la voz de su comandante impartir la orden de avanzar sobre la ciudad en tres columnas, una por la calle San Martín (desde entonces Reconquista), otra por la del centro, llamada Santísima Trinidad (ahora San Martín), y el grueso de la fuerza por la antes mencionada calle de Las Torres.
No habían pasado dos días de aquellos movimientos cuando Juan Manuel se hizo presente en el entierro de los restos de los caídos en batalla. Liniers inventarió los trofeos de guerra y ofrendó, en acto solemne, las banderas inglesas a la Virgen del Rosario (o de las Victorias), cuya imagen se encuentra en el Convento de Santo Domingo. La Basílica Nuestra Señora del Rosario, parte del Convento ubicado en la esquina de Defensa con la actual Avenida Belgrano, resistió los bombardeos. Contaba en esa época con una sola torre.
La consecuencia de la primera invasión fue la deposición del virrey. Meses después llegaba una real cédula del Escorial nombrando a Liniers como interino en el Río de la Plata. Durante su gobierno cambiaría el nombre a la mayoría de las calles céntricas, reemplazándolos por el apellido de los criollos y españoles que más se habían distinguido en la lucha. San Gregorio (hoy Santa Fe) pasó a ser Pío Rodríguez; Santa María (hoy Chancas) se convirtió en Fantín; Santo Tomás (hoy Paraguay) en Belgrano; Santa Rosa (hoy Córdoba) fue cambiada por Yáñez; Santa Catalina (hoy Viamonte) por Ocampo; Santiago (la actual Tucumán) por Herrero; Santa Teresa (Lavalle) por Merino; San Nicolás (Corrientes) fue Inchauregui; Santa Lucía (Sarmiento) por Mansilla; Merced (hoy Teniente General Perón y antes Cangallo) por Sáenz Valiente; Piedad (ahora Mitre) por Lezica; De las Torres (esa de las inundaciones constantes) por Reconquista; Santísima Trinidad (San Martín-Bolívar) por Victoria; San José (hoy Florida-Perú) por Unquera; San Pedro (Maipú-Chacabuco) por Lasala y San Martín (hoy Reconquista-Defensa) por su propio nombre: “Santiago de Liniers”.
Así fue cómo aquella arteria que recorre el centro histórico, atravesando dos de los barrios más antiguos Montserrat y San Telmo, antes de ser “Defensa” fue “Liniers”, dejando a San Martín (el Santo, no el patriota) en el olvido
Esta calle finaliza su recorrido en Barracas. Aún esta empedrada y llega, como antaño, a la Plaza Mayor de la ciudad, (ya no mayor, ahora “de Mayo”). Hacia el sur, “Defensa” terminaba en la actual Avenida Martín García, que corría hacia otra senda atravesando el Riachuelo y se alejaba pasando por los actuales partidos de Avellaneda y Quilmes (por la actual Avenida Montes de Oca). Exactamente allí, en esa calle, el ejército inglés llegó desde Quilmes en 1806, para encontrarse con mujeres y niños dando apoyo logístico a los porteños.
En la esquina sudeste con la calle México se encuentra el antiguo edificio de la Casa de la Moneda, hoy ocupado por el Instituto de Historia Militar Argentina. Una cuadra después, Defensa se cruza con Chile, que se ensancha en este tramo como resabio del antiguo Zanjón de Granados. Allí mismo agonizó, con las piernas demasiado separadas, la cabeza hacia arriba y sus ojos abiertos, el joven John Morris, un invasor.
Invasor, por cierto, en el segundo intento, ya que los que se fueron derrotados regresaron para cobrarse un triunfo que no obtuvieron. El 28 de junio de 1807 desembarcaron nuevamente, esta vez en la Ensenada de Barragán, estupendamente armados y entrenados. Penetraron en la ciudad, alcanzando el convento de las Catalinas, en cuya parte superior enarbolaron la bandera británica. En otro punto de la capital, los invasores eran tiroteados desde las azoteas de la Casa de la Virreina Vieja (esquina de Perú y Belgrano) y hostilizados por todas las calles que iban atravesando.
Las casas coloniales de Buenos Aires, provistas de estrechas ventanas defendidas por rejas de hierro, anchos muros y pesados portones, constituyeron uno de los factores decisivos de la victoria obtenida por las fuerzas porteñas contra el ataque británico. Atrincherados en las azoteas, las tropas y el pueblo dirigieron el fuego que diezmó a las columnas que avanzaban sin protección alguna.
Se combatió en las calles, en los techos y en los templos. La columna izquierda del ejército inglés fue destrozada entre la iglesia de San Miguel y el Colegio de Huérfanas; otra fue detenida en San Ignacio, junto al Real Colegio de San Carlos. En la Casa de las Temporalidades y frente al Cuartel de los Patricios el tiroteo se tornó infernal. Para asistir a la columna que allí se hallaba debieron acudir dos comandantes, rechazados ambos por Cornelio Saavedra y sus Patricios.
Las fuerzas defensoras descargaron sobre el invasor toda la furia de su fusilería mientras ancianos, mujeres y niños arrojaban piedras, palos encendidos, agua y aceite hirviendo. Los británicos no se esperaban tamaña reacción. Los milicianos, organizados por Alzaga, alcalde de primer voto, habían cavado trincheras e improvisado acantonamientos en el centro de la ciudad y desde allí cañoneaban al enemigo.
Retrocedieron entonces, pero ocuparon Santo Domingo, en cuyos techos enarbolaron su pendón. Cargaron las fuerzas porteñas sobre ellos, recuperando las azoteas cercanas, sobre la calle Venezuela. Al cabo de unos instantes, levantaron banderas de parlamento.
Nuestro hombre, el joven invasor, había oído de boca de su superior: “¡No abran fuego sobre las azoteas!” Claro, ¿qué sentido tenía detenerse en aquellas gentes invisibles? Significaba impedir el avance, unico plan definido, por el cual la pierna izquierda de John Morris no se avino, hasta que fue demasiado tarde, a obedecer el impulso contrario de su malograda compañera.
No hablaba castellano.
Los sonidos que lo despidieron le fueron extraños y salvajes. Sus compañeros gritaban de dolor y furia. Ladraban consignas aprendidas, inservibles, pobres de toda pobreza. ¡Qué soledad, la muerte!
¡Avanzar, avanzar sin cargar armas!
¿Dónde estaba su fusil? No lo sabía. Pero un soldado no pierde su arma. Su pierna, quizá, sí; pero no su arma… ¿La habría pateado un compañero, en la carrera? ¿Aquél cuerpo a su lado?… ¿Cómo se llamaba? ¿Gower? ¿Gowell?… ¿Qué importaba, ya? Regimientos enteros diezmados por descargas a quemarropa y la calle cubierta de compatriotas británicos muertos y heridos.
Los vio pasar, todavía. Y tuvo un gesto, una sonrisa (que seguramente no se dibujó en su rostro). “¡Somos tozudos!”, pensó John Morris, “toda la ciudad se nos echa encima y nosotros seguimos adelante, inconmovibles y tenaces, porque nos ordenaron: ¡Avancen, y no respondan el fuego!”
A esas alturas los soldados habían perdido contacto con su dirigencia y John Morris, en particular, había perdido contacto con la vida.
Buenos Aires, 7 de mayo de 2011