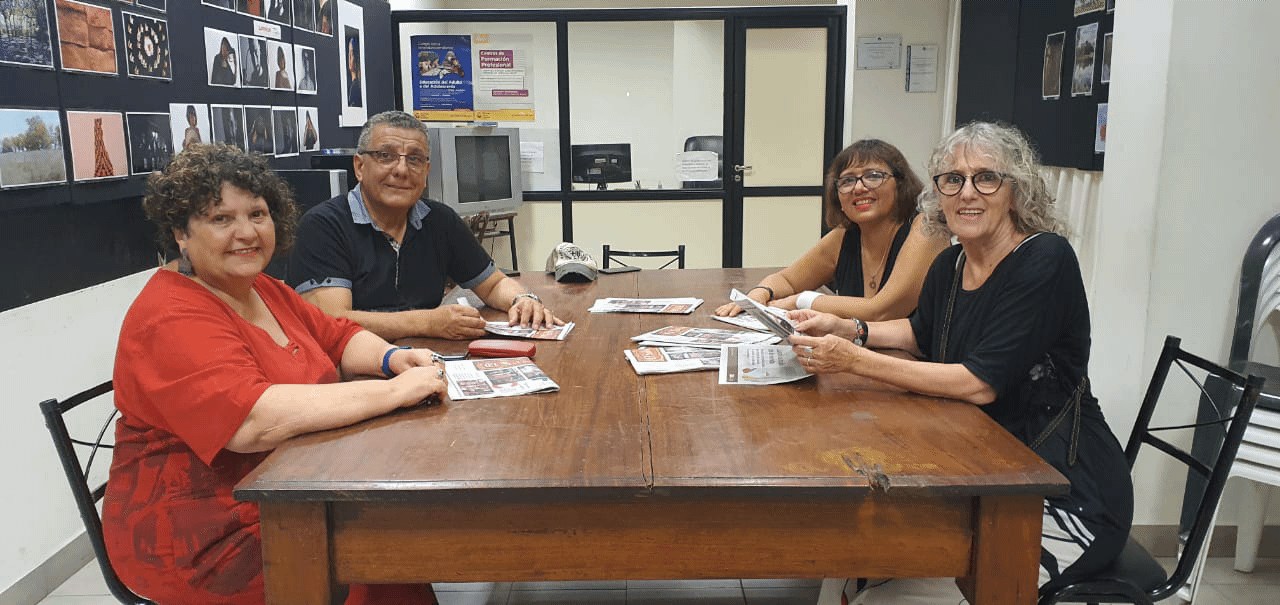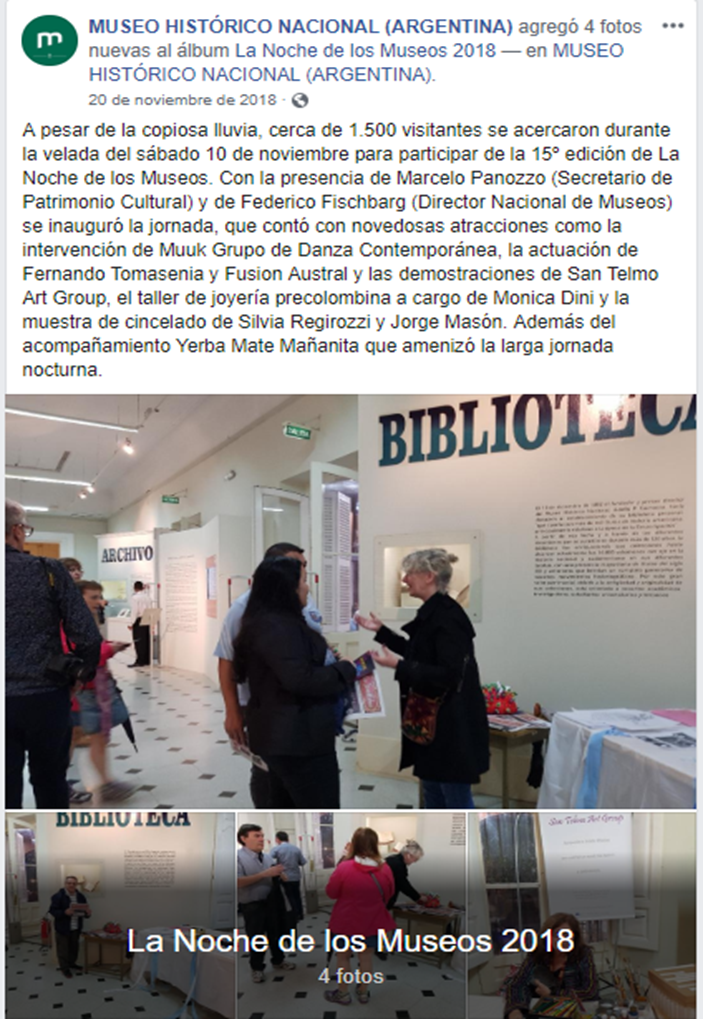Un potrero sembrado de amistad
 Varias pisadas de botines marcan sus huellas en el suelo seco de una canchita casera del Parque Lezama, mientras que la pelota coloreada de celeste y blanco desfila entre gambetas con la premisa de que su destino sea el grito sagrado del gol.
Varias pisadas de botines marcan sus huellas en el suelo seco de una canchita casera del Parque Lezama, mientras que la pelota coloreada de celeste y blanco desfila entre gambetas con la premisa de que su destino sea el grito sagrado del gol.
Después de una hora de intenso juego, tres chicos con las camisetas empolvadas de tierra se reúnen en círculo y comparten, en ese potrero, una botella de agua junto con una breve conversación amistosa.
“Nos reunimos acá por amor al fútbol, porque somos amigos y nos gusta jugar a la pelota” recalca Sebastián, oriundo de San Telmo, quien integra un equipo de alrededor de dieciséis pibes -cuyo rango de edad empieza a los 12 años y se extiende hasta la juventud– que recorre la vida, unidos por el deporte y la fraternidad.
El grupo se conoce desde 2006 y despliegan sus habilidades en las calles y espacios verdes porteños. Prefieren correr con pelota al pie sobre superficies de cemento, que a lo ancho del césped liso y corto. “Estamos más acostumbrados a jugar en la calle, porque arrancamos ahí”, afirma Rodrigo Aranda, otro de los que encabeza el grupo.
Un sitio común de aventuras se centra en la intersección de Finochietto y Bolívar. También alquilan canchas en el Club Atlético San Telmo, visitan el Deportivo Giuffra y diversos campitos del barrio de La Boca.
El mundo en torno al balón les abre un abanico de socialización más estrecho e íntimo, parecido a una segunda familia, porque se unen también para disputar partiditos de playstation, salidas nocturnas a boliches de zonas aledañas y compartir anécdotas.
“A veces faltamos al colegio por el hecho de jugar…”, comenta Sebastián entre risas. Casi todos recién dan sus primeros pasos en la educación secundaria y todavía no alcanzan a imaginar su futuro cercano, en carreras universitarias. El sueño genuino sería convertirse en futbolistas profesionales y vivir de ello o en periodistas deportivos, como segunda opción.
Santiago Nicolás es uno de los más jóvenes del grupo. Tiene 12 años, va a la escuela primaria y hace dos que comparte vivencias con ellos. A pesar de su corta edad, ya se probó en tres clubes grandes: Boca, Racing e Independiente. Solo pudo ingresar en las categorías infantiles del conjunto xeneize (los otros cupos estaban agotados) y sobre esta experiencia dice: “En Boca entré porque solo había 15 o 16 chicos. Sin embargo vi que los entrenamientos eran muy duros y como no estaba bien físicamente, me negué a seguir”.
Las ilusiones intactas por convertirse en estrella del fútbol no les hicieron olvidar el encuentro que acababa de concluir. Sus rostros envueltos por gotas gruesas de transpiración y las casacas sacudidas de tierra, evidenciaban el desgaste físico.
Uno de ellos se atribuyó la victoria y vociferó que el equipo de Fino venció 12 a 11 a los Menores. Otro lo desmintió y declaró un empate. El desafío se desarrolló en una canchita sin césped, con un par de finos caños de metal que actuaban como arcos, un chico que jugaba descalzo y a treinta metros de distancia del Monumento a la Cordialidad Argentino-Uruguaya. Lo completaban personas que recorrían la plaza y dos colectivos de la línea 64 parados en Paseo Colón.
Así se puso en marcha el partido en un verdadero potrero que, según el Diccionario de la Real Academia Español, entre otros significados se refiere a un “terreno inculto y sin edificar, donde suelen jugar los muchachos”. Pero, más que nada, al potrero se lo emparenta con valores humanos comunes como el compañerismo, la diversión, el aprendizaje y el desafío constante al máximo esfuerzo por el grupo.
“Sí llueve y está embarrado, jugamos igual. Todos nos manchamos. Pero lo hacemos porque el fútbol es competitivo y queremos ganar”, sentencia Rodrigo Aranda.
Texto: Martín Magurno / Foto: Damián Sergio